Bembibre
Yo busco sin descanso en la andadura
del paso hondo y triste de mi vena.
Paso tupido, paso de cadena;
malla de miel y malla de amargura.
Yo busco sin descanso y es tan dura
la serena visión y tan serena
la dura realidad, que mi alma llena
un prodigio de caos y cordura.
Caos y cordura elevan su silueta
como chopos y robles eternales
cercanos a un arroyo suave y manso.
Yo busco lo que es bello y es mi meta
y combino mis bienes con mis males
en lucha la fatiga y el descanso.
De: Geografía incompleta. Tierras de León( 1971). Premio González-Alegre 1996.
Toral
De alma y espera fueron tus caminos,
son y serán, y, mientras corre el río,
se eleva el chopo, el son y el desafío
de vidas, hombres, tierras y destinos.
De vidas, hombres, tierras y destinos
se hace un jilguero voz. Triste y sombrío,
es viejo el corazón y siente frío,
viejos los pies y manos campesinos,
vieja la aurora del mirar sereno.
Una vejez de labio en surco estalla
gimiendo hacia un mañana y un acaso:
es la plegaria audaz del hombre bueno,
del hombre batallando su batalla
a pecho abierto sobre el campo raso.

Gilberto con su gato Parsifal
Congosto
Quiero volar, ligero, a la alta sierra
donde es nueva la luz, la primavera
nueva forma de amor. Tiene la tierra
un ala liberada y volandera.
Quiero cantar, cantar la rebeldía
en trino campesino de jilguero
por el reino de un ala y quiero… quiero
un ala por tu reino, tierra mía.
Un ala por tu reino, tierra mía,
que a rejas y prisiones nos condena
lo viejo del camino y su quebranto.
De vuelo y canto en cruz la romería,
de vuelo y canto en cruz en la luz plena,
del vuelo y canto a Dios, del vuelo y canto…
De: Geografía incompleta. Tierras de León( 1971). Premio González-Alegre 1996.
Cacabelos
¡Oh Cúa molinero, Cúa humano!
No solo muele el agua
los puntos señalados con el dedo
en los mapas. No solo el grano blanco
de cálculos dormidos colchoneros.
También muele los granos
de angustia y sueño,
los días de cien horas,
las sangres, los sudores y los nervios.
No sólo el grano blanco va al molino,
también los granos negros del silencio;
también se hace el pan, se hace la vida
de los heroicos huesos de los muertos.
De: Geografía incompleta.Tierras de León( 1971). Premio González-Alegre 1996.

Valle del Silencio
Pues no importa el pasar sino la forma,
corazón no te inquietes por la herida;
no importa la normal sino la norma,
ni importa ya el vivir sino la vida.
No importa lo que hagas si lo haces
en nombre del amor y de lo humano;
mueres, tal vez, mas mueres y renaces
porque quien siembra amor no siembra en vano.
Calla, sufre, combate y sé valiente,
sé sano ante el dolor y ante el fracaso
y haz de tu soledad torre y espada.
Por la frente te elevas, por la frente
vuelan las golondrinas del ocaso
a las manos de Dios desde la nada.
De: Geografía incompleta. Tierras de León( 1971). Premio González-Alegre 1996.
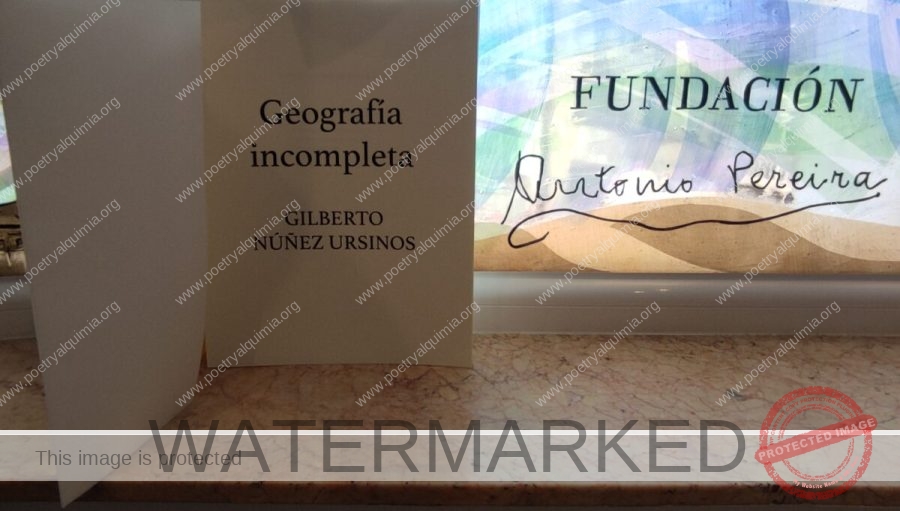
Puente de Rey y el año viejo de paja
A Puente de Rey se iba por una estrecha carretera que, partiendo de Villafranca, serpenteaba entre castaños y encinas. Se le había dado en llamar “La celestina de grava”. Algunos matrimonios que se celebraban en la villa se debían a paseos por ella en las horas vesperales.
–Son cosas del cambio de temperatura—decía la gente en tales casos.
A mitad del camino se veía una cantera de piedra. En aquel lugar los desocupados tomaban el sol en las tardes otoñales. Había un sinfín de nombres grabados en la peña algunos con curiosos recuerdos. La acción demoledora del pico y de la dinamita hacían que fuesen desapareciendo, poco a poco, como un eco, como un paso de viento sin sentido… Por encima de las peñas, como una corona de verdor, había un matorral de encinas. Se le llamaba “el matorral del señorito”. Al parecer, entre aquellas encinas un señorito había abusado de una doncella de clase humilde… Puente de Rey era uno de los primeros pueblos del Bierzo en ofrecer el nuevo “gutin”. Las uvas criadas en los “calangros” eran casi las primeras en madurar de la zona. Era un vino ligero pero con una “aguja” que lo hacía sabroso al paladar, y a la fuerza de vasos, pesado vecino de la cabeza. Para “prepararle la cama” estaban los nuevos chorizos, los magostos y las nueces con pan moreno…
El bar de Puente de Rey era chiquito, como una representación de espíritu del pueblo. En él, los clientes, jugaban a las cartas. Discutían las jugadas en voz alta y no faltaban palabrotas ni gestos procaces.
El olor a estiércol de las cuadras y montoneras cercanas se confundía con otros mil olores entre los que era posible que estuviese el de la caca de los niños hecha en cualquier sitio no muy lejano del bar. Las cajas de cerveza se amontonaban a la buena de Dios. Y en verano las moscas tenían asegurado el paraíso. Tomaban las mesas por asalto y llenaban de puntitos negros todo lo que a la vista se extendía.
Las moscas y las avispas constituían por veces una distracción para la clientela. Se las atrapaba ahuecando la mano y deslizándola por la superficie mugrienta de las tablas. Ya en poder de uno, se echaba mano de una pajita de centeno larga y delgada. Se les introducía por la parte posterior y se les mandaba “ a la siega”. Los pobres animales pocas veces volaban más de un par de metros. Al pronto caían en barrena, algunas ya muertas; otras aleteaban un poquito; las menos conseguían remontar el vuelo y huir… Cruzando la carretera y subiendo por un camino de cabras se llegaba a la cantina. Tenía un patio a la entrada cercado por piedras. En un ángulo, no importa cual, no era difícil ver una pila de leña de encina. Un poco más allá, un “feixe” de “xestas” para encender la lumbre. Casi pegadas a las piedras del cercado, en la parte inferior del patio, crecían dos higueras. Justo al lado de ellas, la cantinera solía colocar unos rústicos bancos en las tardes otoñales para que los clientes tomasen el sol. Grandes piedras desperdigadas aquí y allá servían para poner sobre ellas los jarros de vino. Si Puente de Rey era uno de los primeros pueblos en ofrecer el vino nuevo, la cantinera era casi la primera que tenía el cubeto para “espumar”. Para hacerle perder “la virginidad al riscal” presentaba –al contrario que otros—un plato viejo de porcelana, cortados a trozos y acompañados de trozos de jamón, los chorizos viejos a los que, los clientes de Villafranca llamaban “los billardos”. Con pan de centeno resultaban estupendos y animaban a beber. La cantinera era una mujer “pachota” que en su juventud debía haber sido una real moza. Cubría su cabeza con un “pano” negro. Negro era también el resto de la vestimenta. Calzaba una galochas con herrajes de goma y clavillo fino. Tenía como cliente habitual a un hombrecillo de mirada pícara y expresión desangelada que acostumbraba a sentarse sobre una piedra a la entrada de la cantina. Se llamaba Tío Rafael, pero los amigos le llamaban Frasquito.
Había estudiado para cura en su juventud, pero los latines no eran lo suyo. Había dejado el seminario por la manigua. Allá, además de cortar caña y recoger lúpulo, había aprendido a bailar la rumba. Pero tampoco la manigua era lo suyo. Lo suyo le faltaba. La hondura de lo suyo…¡Si lo miramos con amor, qué hondo y qué nuestro es el recuerdo…! Había vuelto a su pueblín. Se había casado. Había tenido hijos. Pero… Por veces sus amigos o vecinos le veían con la mirada congelada y fija en un cerezo que se veía sobre la cerca del patio. Lucía una serie de raíces que aparecían sobre tierra en una extensión de varios metros. Eran gordas y se repartían en distintas direcciones. Seguramente la mayoría de ellas estaba minada por el gusano blanco. Seguramente también, estaría medio seca. El viejo árbol se sostenía sin embargo. Era casi un milagro. Algo que había resistido, pese a todo, el paso de los años. Las raíces desaparecían de pronto bajo tierra. Parecían topos a los que se les hubiese cazado y se hubiese dejado de nuevo en libertad. Penetraba en la tierra a toda prisa, temerosas, a ciegas… Otras veces le veían fijar la vista en los corredores de madera donde el tiempo permanecía congelado. Los años y el humo les habían dado un color de pergamino oscuro por el que danzaba la polilla de las ranuras. A algunos daban las higueras de las casas vecinas. A otros casi daba la mano el cucurucho de los hórreos. A otros, pero menos, se asomaban los canalones de uralita. Ay, pero aquello o había traido la emigración. La mayoría de los tejados de Puente de Rey eran de pizarra burda y mal recortada, traída de la cantera de San Pedro de Olleros o sacada en la del pueblo a las orillas del río. La emigración había traído la uralita y un tiempo nuevo. Hasta entonces el pueblo había sido un siervo del poderoso señor de la villa. Para él eran las primicias de las huertas, de los frutales, de las matanzas. De alguna manera el bracero tenía que asegurar el mísero apoyo del mísero jornal equivalente al precio de un cántaro de vino. La amanecida le pillaba en las viñas – poda, excava, cava, azufra, sulfata, vendimia…
Y en las viñas se hacía “noche pecha”. Por todo alimento había llevado un mendrugo de pan moreno, un puñado de castañas secas cocidas y un trozo de tocino. Menú que tenía que ser repartido para tres comidas: la de “el pan”, a las diez; la del mediodía y la que restaba, para la merienda, antes de rezar “las oraciones”.
La costumbre de rezar “las oraciones” en medio y al final de la jornada, había sido impuesta por el señor para dar gracias a Dios porque otro día había transcurrido sin calamidades ni injusticias…
Pocas eran las veces que Frasquito no tenía la mirada como una losa sepulcral. Una de ellas era cuando llegaban los emigrantes. Entonces parecía como si un diminuto rayo de luz volviese a sus ojillos para infundirles un poco de vida. La llegada de los emigrantes solía centrarse en los días cercanos a las navidades.
De Suiza, de Francia, de Alemania; unos en coche propio, otros en tren hasta la villa, algunos en taxi alquilado, aparecían en el pueblo con sus pesadas maletas, sus cajas de mantecadas de Astorga, sus abigarrados chaquetones, sus llamativas camisas, sus botas o zapatos a la última moda… Y sus francos o marcos y sus palabritas aprendidas en el país al que habían emigrado.
Llegaban con ansia de comer el pulpo de la Nochebuena, lo que el pote sudaba el día de Navidad, a “prender con rosquillas y caramelos a los manueles”, y sobre todo, a tragar las doce uvas y a “ quemarle el culo al Año Viejo de Paja…”
Era este un enorme muñeco confeccionado con paja de las medas de todos los vecinos. Constituían su armazón dos “galleiros” cruzados y atados con alambre o cuerdas de pita. Colgado por el cuello de una cuerda que estaba atada al punto superior de un palo alto, se exponía en medio del pueblo a las miradas curiosas durante el día último del año.
Al atardecer potentes bombazos daban la bienvenida a los gaiteros. Venían estos de Dragonte o Soutelo y cuando tenían el buche abarrotado de “mañiza” salían a dar el recorrido musical por todo el pueblo.
Al reclamo de la bombas bajaban los mozos de Landoiro. En Puente de Rey tenían todos “casa de orden”. No faltaban visitantes de la villa a la “golusmia” del “riscal” y de los “chorizos aborrallados”. Ya la andorga llena comenzaba el baile.
Un carro al que se había puesto en horizontal y añadido unas tablas con unos caballetes por debajo, hacía las veces de templete. Sobre él, los gaiteros daban al aire las notas de jotas y “muiñeiras” amén de las de “La casita de papel” que había estrenado en la villa “La Orquesta Novedades” y que estaba de moda en aquel entonces.
Las mozas animaban los bailes con su natural desenfado y sano. Pero, precisamente a las mozas, se debía el que algún año viejo quedase sin quemar. Un forastero con éxito y uno del pueblo celoso, era suficiente para que los bailadores se dividiesen en dos bandos. Primero habían sido palabras. Luego, se habían ido a las manos. Más tarde, no se sabía como, habían hecho aparición las cachas y los astiles de las azadas. Quizás alguna navaja había puesto a la contienda una rúbrica de sangre…
Cuando estos casos no ocurrían y el baile seguía un ritmo normal, se llegaba a las doce de la noche con el deseo de ver como le ardían “las galochas al chusmio del Año Viejo.”
Frasquito era el encargado de ponerle fuego. Con una “facha” atada a la punta de un “estadullo”, se acercaba al muñeco. El momento tenía algo de solemne en su silencio. De pronto los gaiteros entonaban el himno nacional y Frasquito acercaba la “facha” al muñeco. En pocos momentos era presa de las llamas. Entonces el año viejo era despedido a voz de grito:
–Vete y no vuelvas, chupalámparas del demonio.
–Piérdete, can.
–Bruxo, bruxo, queimate como nos queimache.
Cuando del muñeco no quedaban sino los “galleiros” humeantes y un débil rescoldo de paja, surjía un “chiringuitear” de botas apuntando a los restos del año ido. Los gaiteros volvían a su función suspendida por unos momentos. Los niños y las viejas danzaban en torno al palo sin temor a las “buxenas” que de vez en cuando se desprendían de los restos del muñeco. Frasquito había lanzado también su “chirigito” y se había atizado luego un trago de camello.
–Porque el Nuevo Año que llega sea mejor para todos—había dicho casi en un hilo de voz. Un extraño desasosiego le hizo comenzar a bailar la rumba. Los mozos le hicieron corro. Las mozas comenzaron a aplaudirle.
–Anda, negro, esa cintura sirvió de modelo a más de un escultor.
Entre aplausos, entre risas, entre aquella
música que “le demandaba el potro”, el Tío Rafael estaba sin duda alguna en lo hondo de lo suyo…
El botillo de Santo Tirso y otros relatos
Primero habían sido los nueve días de nieblas, que, al final, se habían vuelto “meonas”. Luego, una semana de heladas “negras”, que habían curtido hasta las peñas. A continuación fue el “birujillo”. A renglón seguido el “biruje”. Y comenzó a “selfar” y a ponerse el cielo de “panza de burro”. Un gris mazizo fue compañero de hombres, animales y cosas. Ese gris que penetra por los ojos y recala en el alma. El Bierzo entero era como una inmensa sinfonía en gris mayor, persistente, aburrida…
–Va a caer una “nevarada” que se va a hablar a Dios de tú a tú.
Santo Tirso se acercaba. Y Santo Tirso era amigo de la nieve y los “pinganillos”. Al decir de las gentes, era también un santo vengativo. Quería que respetaran su día. Primero había sido un mortal accidente en las obras de un convento. Había seguido a esto, en los años posteriores, un gran incendio, en una casa en la que se trabajaba en la bodega. Al correr de los años un herrero que preparaba unas “calzas” para unas azadas observo que el hierro no se estiraba con los golpes del martillo, si no que se hacía una pelota. Dejo el trabajo y se fue a tomar la “parva”. Cuando volvió, el trozo de hierro era una reproducción del santo. Un portador irreverente de la imagen, en la procesión tuvo la osadía de asegurar que el santo tenía pintas de torero. Como castigo, la sierra se había desprendido de manos de la imagen y le había producido una gran herida en la cabeza. El portador tuvo que estar representando el papel de “mojamé” de segunda mano durante algún tiempo…
Desde entonces el día de Santo Tirso se respetaba. Y cuando llegaba con buen pie, además de a fervor, a nieve y a descanso, olía a “ragua” de lumbre y a botillo…
Pollo, Paya, Pillo sabía de sobra como respiraba el tiempo cuando Santo Tirso estaba a la vista. Y sabía que, para completar la conformidad de los humildes, solo cuatro cosas hacían falta:
Cocho morto, patacas na bodega, viño no cubeto e ragua de lume.
Con ello las malhadadas brujas, las brujas de la infelicidad, se largarían de la casa.
–Bruxas fora—
Pero siempre falta algo para ser feliz. Y a él le faltaba leña. Mucha leña para avivar el fuego. Porque el fuego es media vida en el hogar del humilde.
–A media comida y a media bebida, pero a fuego entero. Sin fuego que nos caliente no sé qué iba a ser de nosotros. Qué gran cosa es el fuego…
Por ello, llevaba unos días acarreando leña. Grandes “rachones” de castaño bravo, secos como huesos, del castañar de los Albaredos.
Era este un lugar perdido en la falda de uno de los montes muy cercanos a la villa. Había que almorzar de “tenedor” para subir de vacío la cuesta que a él conducía. Y había que volver a hacerlo, y de “entrehebrudo”, para subir después cargados hasta la cima del monte. Pero esto no era obstáculo para que los leñadores se vieran a menudo por aquellos pagos. Casi a un tiro de piedra, estaban las cascadas. El sitio era muy frecuentado en verano, cosa que no agradaba demasiado a los dueños de los pradecillos cercanos, porque algunas parejas de visitantes se tiraban a “revolcallones” y estropeaban la hierba. El reguero de Landoiro había hecho con paciencia de artista una obra de arte en el lugar… Al otro lado del reguero, frente a los Albaredos, se hallaban las Traviesas. Los leñadores del barrio de los Tejedores hacían en este monte acopio de leña menuda, uces, carrascas de encinas, estepa, “garrochas”…
–Ya van los lobitos al monte—
Tampoco los de los Tejedores ignoraban como respiraba el tiempo cuando Santo Tirso se acercaba.
–Ya llega el tiempo de los tres hermanos: hambre, mocos y frío en las manos—
Y como el cerdo ya estaba colgado, las patas en la bodega, para algunos, el vino en el cubeto, buscaban lo que les faltaba: leña.
–Con la casa llena como un botillo , no hay invierno malo—
Con un trozo de pan para ir “mougando” por el camino, unas castañas cocidas, unas “torrexas” o unos “feixos”, se adelantaban a la salida del sol en el monte. Llevaban una chaqueta vieja o un saco para “molido”, la cuerda para atar la leña, al hombro. En la cintura, la “ pedona o podona” que sujetaba el cinturón de cuero, o, en su defecto, cualquier clase de cordón o cuerda. Algunos llevaban claveteados zuecos, otros, un par de zapatos gastados y abiertos por la puntera. La mayoría, zapatillas o alpargatas, que escasamente resistirían el camino de ida y a la vuelta habrían de ser sujetadas con “viortos” de xesta o “corriza”. Ya en el monte, cortaban, acarreaban, buscaban por aquí y por allá hasta que tenían bastante leña para el haz. Entonces, extendían sus cuerdas de pita o lías en el suelo, como a medio metro una de otra. Ponían unos “cantroxos” a unas “uces”, quizás alguna “xesta” encima para hacer la cabecera. La demás leña a continuación. Primero lo menudo, luego lo más gordo, casi con ritmo de exigencia vital. Finalmente ataban las haces y les daban vuelta. Preparan bien la cabecera con un relleno de “fieitas”. Era el momento de fumar el pitillo de “hebra”. Un rato de descanso y a continuación, en camino hasta la primera “posa”. Era ésta la del Pontón. Cerca de la “posa” estaba la fuente de sabrosa agua. Un poco más lejos los castaños del reguero. A veces se detenían un rato a rebuscar las castañas, especie de aperitivo que, si no llenaba, engañaba el estómago. Otras hacían la parada menos larga y el rebusco lo hacían en la próxima “posa”: La Cruz. En este lugar se bifurcaba el camino que venía de la villa. Un ramal llevaba a Landoiro y a los montes. El otro, a los pozos del río y a la toma de una presa de agua.
Pollo Payo Pillo les veía alejarse con un desprecio casi olímpico. A él no le interesaba la leña menuda.
–Nada de menudencias. Nada de detalles menudos. A mi “rachones” de “carajo de pantalón”. Donde hay “cangos” se hacen astillas. Hay que terminar con la pequeñez, con las viejas costumbres. Algo tiene que morir para que algo nazca.—
Suele suceder en los pueblos que, las palabras mal dichas o dichas con gracia, queden como apodo del que las dice. Eso le había pasado a Pollo Payo Pillo. En su juventud había ido a cerezas con tres compañeros. El cerezo era enorme y estaba rodeado de zarzas para impedir la subida. Los tres compañeros habían conseguido subir por una rama y se estaban dando la “gran hinchenta”. El había quedado abajo para vigilar. Por entre las hojas se oía el caer de los huesos. De tarde en tarde unas cerezas.
–A ver si tiráis—
Los compañeros eran unos tipos cachondos y seguían en su devota función sin preocuparse demasiado de Pollo Payo Pillo.
–A ver si tiráis—
Tres o cuatro huesos, una cereza…Ocho, nueve huesos: tres o cuatro cerezas. La paciencia se le estaba terminando.
–A ver si tiráis—
Tan llena tenía la tripa uno de los compañeros que se movió a compasión.
–Abre bien los brazos. Que no se pierda ninguna—
Los había abierto como si fuese a abrazar a la novia
–Ahí te va—
Acto seguido, el compañero se había bajado los pantalones…
Pero Pollo Payo Pillo era también un coneras. Y a regalo de mala uva, regalo de mal vinagre. Saco una caja de mixtos y le puso fuego a las zarzas…
–Carajillo la vela este pollo–. Tomarme a mí por payo. Pues a pillo no me las das. Resumiendo: el cerezo había parecido la hoguera de Santo Tirso; el guarda de la finca había aparecido con una “forquita” como símbolo de todo menos del bien hablar; el perro se había quedado con casi la parte trasera del pantalón de uno; otro había partido un brazo; y el tercero había llevado unos “inflaquidos” que por quince días había tenido que guardar cama. Casi otro tanto tiempo había tenido que permanecer Pollo Payo Pillo en casa sin salir, hasta que se calmaron los ánimos, por miedo a las represalias…
Había heredado el temperamento de su abuela. Una altura de orgullo que sobrepasaba las más altas cimas.
Un rebaño de ovejas y cabras pacía en la falda del monte. Más abajo, por una “rodera”, un par de “garruchas” tiraban por un carro de raíces de roble…
–Ya caen “babuxas”. Es el aliento de Santo Tirso.
Con el haz de “rachones” a cuestas emprendió el camino de retorno al hogar. Una gran “ragua” de lumbre en la “lareira”; la galocha cociendo en el pote, el onomatopéyico chirriii, chuirriii de los chorizos al ser fritos para hacer “las diez”, en vez del clo, clo, del caldo o la sopa; el jarro de vino al lado y los copos cayendo fuera.
–Que nieve—
Era el día de Santo Tirso. Y el día de Santo Tirso “se quitaba la barriga del mal año”. Un puñado de bertones, esperaba el momento de ser echado al pote, naufragando en una cazuela de “ perigüela”. La abuela pelaba los “cachelos”. Sobre un paño en el escaño, tenía unos piques de espinazo y unos chorizos. Bruaba el pote. Sudaba el pote. El pote estaba lleno de devoción. En él se cocía el Bierzo. Con él soñaba el Bierzo. Por él laboraba él Bierzo… La galocha, los piques, los chorizos, los bertones, los “cachelos”… La felicidad en un conjunto de cosas. Y la “ragua” de lumbre. Sobre todo eso: la “ragua” de lumbre. La “raguaaa”…Rara era la casa que no tenía invitados. Los ofrecidos: cojos, mancos y descalabrados, bajaban con su fervor y a su fiesta.
–Echale leña al fuego que no se pasme la galocha.
La “galocha” era el estómago del cerdo en el que se habían metido las mejores costillas, los mejores pellejos y más tiernos, y en algunas casas, unos trozos de solomillo, para que todo no fuera chupar, chupar…
Era el botillo de Santo Tirso y había que cocerlo bien. Fuego al pote. Fuego.Fuegooo…De vez en cuando la abuela pinchaba el botillo con un tenedor. Cuando al fin se obsevaba que ya “iba estando”, echaba los “cachelos”, los chorizos, los piques de espinazo y los bertones. Primero el espinazo, al poco rato,los chorizos y los bertones, y al final los “cachelos”. Cuando juzgaba que estaban cocidos, escurría el pote en la cazuela de “perigüela”. Desmenuzaba el botillo en una fuente de porcelana. Y luego preparaba el cazuelón. Era este una enorme cazuela de barro destinada a los días solemnes. Cazuela redonda, sin platos ni tonterías. Los “cachelos” y los bertones quedaban por abajo y la “carnufia” por arriba.
–Dios bendiga esta fuentada de la que va a quedar poco o nada.
Los comensales solían tener “buen saque” y pronto se tocaba a fondo. Venían entonces los cumplidos. Pero la fiesta, como últimas líneas de una estampa costumbrista, tenía que tener su remate de humor. Un invitado trataba de masticar un pellejo que cada vez se ponía más duro. Los otros le dejaban hacer y se reían. Cosas de la abuela. ¡Además de los pellejos, las costillas, los trozos de solomillo, había metido en la “galocha” un trozo del meón del cerdo!.
(Fuente: https://villafrancadelbierzodigital.blogspot.com/2014/12/puente-de-rey-y-el-ano-viejo-de-paja.html)
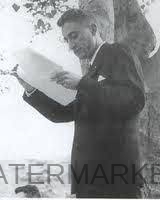
Gilberto Núñez Ursinos ( Villafranca del Bierzo, Leon, España, 1935- Villafranca del Bierzo,1 de junio de 1972). Poeta. Premio González-Alegre 1996.
En 1996 ganó Ursinos el Premio González-Alegre con la colección de poemas titulada «Geografía incompleta» que publicó «Tierras de León» en 1971.
El 1 de junio de 1972, Gilberto Núñez Ursinos puso voluntariamente fin a su vida. Tenía el poeta treinta y siete años.
Con motivo de la celebración del 50 aniversario del fallecimiento del poeta Núñez Ursinos, la Fundación Antonio Pereira ha editado en 2022 toda la obra publicada del poeta. La edición es limitada y consta de 250 ejemplares, todos ellos numerados.
El poeta Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, 1957) en su libro «La visita de Safo y otros poemas para despedir a Lennon«, el cual comenzó a escribir en el verano de 1974 a raíz del suicidio de su amigo, Gilberto Núñez Ursinos, le dedica el poema «Elegía en mayo».
Mestre, en una entrevista para Astorga redacción(1), recordaba así al poeta :
» Gilberto Ursinos era mi único libro, una persona libro, un ciudadano hecho solo de la verdad de las palabras, él estaba en el mundo como lo que era, un mágico poeta; recitaba de memoria, en francés, en inglés, que yo no entendía pero me maravillaba, poemas de Verlaine y Rimbaud y de Keats; nos hablaba de lugares y cosas solo habitables y concebibles a través de la imaginación; tenía extrañas interconexiones con los gatos, articulaba el habla de los ruiseñores, se quitaba el sombrero ante los cerezos en flor, mantenía confidencias con los árboles y las estrellas, amaba el cine, el único psicoanalista que por dos perras tenía nuestro pueblo, era amigo de los desobedientes y los humildes y jamás compartió mesa con los poderosos. En plena juventud lo visitó la enfermedad, y esa y otras sombras de desamor acercaron a él la melancolía que nubló la condición alegre que había sido siempre el noroeste su corazón y el norte de su vida.»
Enlaces de interés:
https://www.diariodeleon.es/bierzo/220608/564508/mestre-obrero-rescatan-voz-dormida-ursinos.html
https://bibliocele.es/descargas/574-22-2/viewdocument/574.html
https://villafrancadelbierzodigital.blogspot.com/2014/12/puente-de-rey-y-el-ano-viejo-de-paja.html
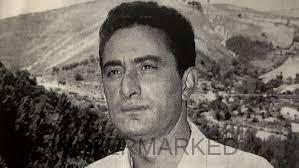
L