MODESTA GÓMEZ
¡Qué frías son las mañanas en Ciudad Real! La neblina lo cubre todo. De puntos invisibles surgen las campanadas de la misa primera, los chirridos de portones que se abren, el jadeo de molinos que empiezan a trabajar.
Envuelta en los pliegues de su chal negro Modesta Gómez caminaba, tiritando. Se lo había advertido su comadre, doña Águeda, la carnicera:
—Hay gente que no tiene estómago para este oficio, se hacen las melindrosas, pero yo creo que son haraganas. El inconveniente de ser atajadora es que tenés que madrugar.
“Siempre he madrugado”, pensó Modesta. “Mi nana me hizo a su modo.”
(Por más que se esforzase, Modesta no lograba recordar las palabras de amonestación de su madre, el rostro que en su niñez se inclinaba hacia ella. Habían transcurrido muchos años.)
—Me ajenaron desde chiquita. Una boca menos en la casa era un alivio para todos.
De aquella ocasión, Modesta tenía aún presente la muda de ropa limpia con que la vistieron. Después, abruptamen- te, se hallaba ante una enorme puerta con llamador de bronce: una mano bien modelada en uno de cuyos dedos se enroscaba un anillo. Era la casa de los Ochoa: don Humberto, el dueño de la tienda “La Esperanza”; doña Romelia, su mujer; Berta, Dolores y Clara, sus hijas; y Jorgito, el menor.
La casa estaba llena de sorpresas maravillosas. ¡Con cuánto asombro descubrió Modesta la sala de recibir! Los muebles de bejuco, los tarjeteros de mimbre con su abanico multicolor de postales, desplegado contra la pared; el piso de madera, ¡de madera! Un calorcito agradable ascendió desde los pies descalzos de Modesta hasta su corazón. Sí, se alegraba de quedarse con los Ochoa, de saber que, desde entonces, esta casa magnífica sería también su casa.
Doña Romelia la condujo a la cocina. Las criadas recibieron con hostilidad a la patoja y, al descubrir que su pelo hervía de liendres, la sumergieron sin contemplaciones en una artesa llena de agua helada. La restregaron con raíz de amole, una y otra vez, hasta que la trenza quedó rechinante de limpia.
—Ahora sí, ya te podés presentar con los señores. De por sí son muy delicados. Pero con el niño Jorgito se esmeran. Como es el único varón…
Modesta y Jorgito tenían casi la misma edad. Sin embargo, ella era la cargadora, la que debía cuidarlo y entretenerlo.
—Dicen que fue de tanto cargarlo que se me torcieron mis piernas, porque todavía no estaban bien macizas. A saber.
Pero el niño era muy malcriado. Si no se le cumplían sus caprichos “le daba chaveta”, como él mismo decía. Sus alaridos se escuchaban hasta la tienda. Doña Romelia acudía presurosamente.
—¿Qué te hicieron, cutushito, mi consentido?
Sin suspender el llanto Jorgito señalaba a Modesta. —¿La cargadora? —se cercioraba la madre—. Le vamos a pegar para que no, se resmuela. Mira, un coshquete aquí, en la mera cholla; un jalón de orejas y una nalgada. ¿Ya estás conforme, mi puñito de cacao, mí yerbecita de olor? Bueno, ahora me vas a dejar ir, porque tengo mucho que hacer.
A pesar de estos incidentes los niños eran inseparables; juntos padecieron todas las enfermedades infantiles, juntos averiguaron secretos, juntos inventaron travesuras.
Tal intimidad, aunque despreocupaba a doña Romelia de las atenciones nimias que exigía su hijo, no dejaba de parecerle indebida. ¿Cómo conjurar los riesgos? A doña Romelia no se le ocurrió más que meter a Jorgito en la escuela de primeras letras y prohibir a Modesta que lo tratara de vos.
—Es tu patrón —condescendió a explicarle—; y con los patrones nada de confiancitas.
Mientras el niño aprendía a leer y a contar, Modesta se ocupaba en la cocina: avivando el fogón, acarreando el agua y juntando el achigual para los puercos.
Esperaron a que se criara un poco más, a que le viniera la primera regla, para ascender a Modesta de categoría. Se desechó el petate viejo en el que había dormido desde su llegada, y lo sustituyeron por un estrado que la muerte de una cocinera había dejado vacante. Modesta colocó, debajo de la almohada, su peine de madera y su espejo con marco de celuloide. Era ya una varejoncita y le gustaba presumir. Cuando iba a salir a la calle, para hacer algún mandado, se lavaba con esmero los pies, restregándolos contra una piedra. A su paso crujía el almidón de los fustanes.
La calle era el escenario de sus triunfos; la requebraban, con burdos piropos, los jóvenes descalzos como ella, pero con un oficio honrado y dispuestos a casarse; le proponían amores los muchachos catrines, los amigos de Jorgito; y los viejos ricos le ofrecían regalos y dinero.
Modesta soñaba, por las noches, con ser la esposa legítima de un artesano. Imaginaba la casita humilde, en las afueras de Ciudad Real, la escasez de recursos, la vida de sacrificios que le esperaba. No, mejor no. Para casarse por la ley siempre sobra tiempo. Más vale desquitarse antes, pasar un rato alegre, como las mujeres malas. La vendería una vieja alcahueta, de las que van a ofrecer muchachas a los señores. Modesta se veía en un rincón del burdel, arrebozada y con los ojos bajos, mientras unos hombres borrachos y escandalosos se la rifaban para ver quién era su primer dueño. Y después, si bien le iba, el que la hiciera su querida le instalaría un negocito para que la fuera pasando. Modesta no llevaría la frente alta, no sería un espejo de cuerpo entero como si hubiese salido del poder de sus patrones rumbo ala iglesia y vestida de blanco. Pero tendría, tal vez, un hijo de buena sangre, unos ahorros. Se haría diestra en un oficio. Con el tiempo correría su fama y vendrían a solicitarla para que moliera el chocolate o curará de espanto en las casas de la gente de pro.
Y en cambio vino a parar en atajadora. ¡Qué vueltas da el mundo!
Los sueños de Modesta fueron interrumpidos una noche. Sigilosamente se abrió la puerta del cuarto de las criadas y, a oscuras, alguien avanzó hasta el estrado de la muchacha. Modesta sentía cerca de ella una respiración anhelosa, el batir rápido de un pulso. Se santiguó, pensando en las ánimas. Pero una mano cayó brutalmente sobre su cuerpo. Quiso gritar y su grito fue sofocado por otra boca que tapaba su boca. Ella y su adversario forcejeaban mientras las otras mujeres dormían a pierna suelta. En una cicatriz del hombro Modesta reconoció a Jorgito. No quiso defenderse más. Cerró los ojos y se sometió.
Doña Romelia sospechaba algo de los tejemanejes de su hijo y los chismes de la servidumbre acabaron de sacarla de dudas. Pero decidió hacerse la desentendida. Al fin y al cabo Jorgito era un hombre, no un santo; estaba en la mera edad en que se siente la pujanza de la sangre. Y de que se fuera con las gaviotas (que enseñan malas mañas a los muchachos y los echan a perder) era preferible que encontrara sosiego en su propia casa.
Gracias a la violación de Modesta, Jorgito pudo alardear de hombre hecho y derecho. Desde algunos meses antes fumaba a escondidas y se había puesto dos o tres borracheras. Pero, a pesar de las burlas de sus amigos, no se había atrevido aún a ir con mujeres. Las temía: pintarrajeadas, groseras en sus ademanes y en su modo de hablar. Con Modesta se sentía en confianza. Lo único que le preocupaba era que su familia llegara a enterarse de sus relaciones. Para disimularlas trataba a Modesta, delante de todos, con despego y hasta con exagerada severidad. Pero en las noches buscaba otra vez ese cuerpo conocido por la costumbre y en el que se mezclaban olores domésticos y reminiscencias infantiles.
Pero, como dice el refrán: “Lo que de noche se hace de día aparece.” Modesta empezó a mostrar la color quebrada, unas ojeras grandes y un desmadejamiento en las actitudes que las otras criadas comentaron con risas maliciosas y guiños obscenos.
Una mañana, Modesta tuvo que suspender su tarea de moler el maíz porque una basca repentina la sobrecogió. La salera fue a dar aviso a la patrona de que Modesta estaba embarazada.
Doña Romelia se presentó en la cocina, hecha un basilisco.
—Malagradecida, tal por cual. Tenías que salir con tu domingo siete. ¿Y qué creíste? ¿Que te iba yo a solapar tus sinvergüenzadas? Ni lo permita Dios. Tengo marido a quién responder, hijas a las que debo dar buenos ejemplos. Así que ahora mismo te me vas largando a la calle.
Antes de abandonar la casa de los Ochoa, Modesta fue sometida a una humillante inspección: la señora y sus hijas registraron las pertenencias y la ropa de la muchacha para ver si no había robado algo. Después se formó en el zaguán una especie de valla por la que Modesta tuvo que atravesar para salir.
Fugazmente miró aquellos rostros. El de don Humberto, congestionado de gordura, con sus ojillos lúbricos; el de doña Romelia, crispado de indignación; el de las jóvenes —Clara, Dolores y Berta—, curiosos, con una ligera palidez de envidia. Modesta buscó el rostro de Jorgito, pero no estaba allí.
Modesta había llegado a la salida de Moxviquil. Se detuvo. Allí estaban ya otras mujeres, descalzas y mal vestidas como ella. La miraron con desconfianza.
—Déjenla —intercedió una—. Es cristiana como cual- quiera y tiene tres hijos que mantener.
—¿Y nosotras? ¿Acaso somos adonisas? —¿Vinimos a barrer el dinero con escoba?
—Lo que ésta gane no nos va a sacar de pobres. Hay que tener caridad. Está recién viuda.
—¿De quién?
—Del finado Alberto Gómez. —¿El albañil?
—¿El que murió de bolo?
Aunque dicho en voz baja, Modesta alcanzó a oír el comentario. Un violento rubor invadió sus mejillas. ¡Alberto Gómez, el que murió de bolo! ¡Calumnias! Su marido no había muerto así. Bueno, era verdad que tomaba sus tragos y más a últimas fechas. Pero el pobre tenía razón. Estaba aburrido de aplanar las calles en busca de trabajo. Nadie construye una casa, nadie se embarca en una reparación cuando se está en pleno tiempo de aguas. Alberto se cansaba de esperar que pasara la lluvia, bajo los portales o en el quicio de una puerta. Así fue como empezó a meterse en las cantinas. Los malos amigos hicieron lo demás. Alberto faltaba a sus obligaciones, maltrataba a su familia. Había que perdonarlo. Cuando un hombre no está en sus cabales hace una barbaridad tras otra. Al día siguiente, cuando se le quitaba lo engasado, se asustaba de ver a Modesta llena de moretones y a los niños temblando de miedo en un rincón. Lloraba de vergüenza y de arrepentimiento. Pero no se corregía. Puede más el vicio que la razón.
Mientras aguardaba a su marido, a deshoras de la noche, Modesta se afligía pensando en los mil accidentes que podían ocurrirle en la calle. Un pleito, un atropellamiento, una bala perdida. Modesta lo veía llegar en parihuela, bañado en sangre, y se retorcía las manos discurriendo de dónde iba a sacar dinero para el entierro.
Pero las cosas sucedieron de otro modo; ella tuvo que ir a recoger a Alberto porque se había quedado dormido en una banqueta y allí le agarró la noche y le cayó el sereno. En apariencia, Alberto no tenía ninguna lesión. Se quejaba un poco de dolor de costado. Le hicieron su untura de sebo, por si se trataba de un enfriamiento; le aplicaron ventosas, bebió agua de brasa. Pero el dolor arreciaba. Los estertores de la agonía duraron poco y las vecinas hicieron una colecta para pagar el cajón.
—Te salió peor el remedio que la enfermedad, le decía a Modesta su comadre Águeda. Te casaste con Alberto para estar bajo mano de hombre, para que el hijo del mentado Jorge se criara con un respeto. Y ahora resulta que te quedas viuda, en la loma del sosiego, con tres bocas que mantener y sin nadie que vea por vos.
Era verdad. Y verdad que los años que Modesta duró casada con Alberto fueron años de penas y de trabajo. Verdad que en sus borracheras el albañil le pegaba, echándole en cara el abuso de Jorgito, y verdad que su muerte fue la humillación más grande para su familia. Pero Alberto había valido a Modesta en la mejor ocasión: cuando todos le voltearon la cara para no ver su deshonra. Alberto le había dado su nombre y sus hijos legítimos, la había hecho una señora. ¡Cuántas de estas mendigas enlutadas, que ahora murmuraban a su costa, habrían vendido su alma al demonio por poder decir lo mismo!
La niebla del amanecer empezaba a despejarse. Modesta se había sentado sobre una piedra. Una de las atajadoras se le acercó.
—¿Yday? ¿No estaba usted de dependienta en la carnicería de doña Águeda?
—Estoy. Pero el sueldo no alcanza. Como somos yo y mis tres chiquitíos tuve que buscarme una ayudita. Mi co- madre Águeda me aconsejó este oficio.
—Sólo porque la necesidad tiene cara de chucho, pero el oficio de atajadora es amolado. Y deja pocas ganancias.
(Modesta escrutó a la que le hablaba, con recelo. ¿Qué perseguía con tales aspavientos? Seguramente desanimarla para que no le hiciera la competencia. Bien equivocada iba. Modesta no era de alfeñique, había pasado en otras partes sus buenos ajigolones. Porque eso de estar tras el mostrador de una carnicería tampoco era la vida perdurable. Toda la mañana el ajetreo: mantener limpio el local —aunque con las moscas no se pudiera acabar nunca—; despachar la mercancía, regatear con los dientes. ¡Esas criadas de casa rica que siempre estaban exigiendo la carne más gorda, el bocado más sabroso y el precio más barato! Era forzoso contemporizar con ellas; pero Modesta se desquitaba con las demás. A las que se veían humildes y maltrazadas, las dueñas de los puestos del mercado y sus dependientas, les imponían una absoluta fidelidad mercantil; y si alguna vez procuraban adquirir su carne en otro expendio, porque les convenía más, se lo reprochaban a gritos y no volvían a despacharles nunca.)
—Sí, el manejo de la carne es sucio. Pero peor resulta ser atajadora. Aquí hay que lidiar con indios.
(“¿Y dónde no?”, pensó Modesta. Su comadre Águeda la aleccionó desde el principio: para el indio se guardaba la carne podrida o con granos, la gran pesa de plomo que alteraba la balanza y alarido de indignación ante su más mínima protesta. Al escándalo acudían las otras placeras y se armaba un alboroto en que intervenían curiosos y gendarmes, azuzando a los protagonistas con palabras de desa- fío, gestos insultantes y empellones. El saldo de la refriega era, invariablemente, el sombrero o el morral del indio que la vencedora enarbolaba como un trofeo, y la carrera asustada del vencido que así escapaba de las amenazas y las burlas de la multitud.)
—¡Ahí vienen ya!
Las atajadoras abandonaron sus conversaciones para volver el rostro hacia los cerros. La neblina permitía ya distinguir algunos bultos que se movían en su interior. Eran los indios, cargados de las mercancías que iban a vender a Ciudad Real. Las atajadoras avanzaron unos pasos a su encuentro. Modesta las imitó.
Los dos grupos estaban frente a frente. Transcurrieron breves segundos de expectación. Por fin, los indios continuaron su camino con la cabeza baja y la mirada fija obstinadamente en el suelo, como si el recurso mágico de no ver a las mujeres las volviera inexistentes.
Las atajadoras se lanzaron contra los indios desordena- damente. Forcejeaban, sofocando gritos, por la posesión de un objeto que no debía sufrir deterioro. Por último, cuando el chamarro de lana o la red de verduras o el utensilio de barro estaban ya en poder de la atajadora, ésta sacaba de entre su camisa unas monedas y sin contarlas, las dejaba caer al suelo de donde el indio derribado las recogía.
Aprovechando la confusión de la reyerta una joven india quiso escapar y echó a correr con su cargamento intacto.
—Esa te toca a vos, gritó burlonamente una de las atajadoras a Modesta.
De un modo automático, lo mismo que un animal mucho tiempo adiestrado en la persecución, Modesta se lanzó hacia la fugitiva. Al darle alcance la asió de la falda y ambas rodaron por tierra. Modesta luchó hasta quedar encima de la otra. Le jaló las trenzas, le golpeó las mejillas, le clavó las uñas en las orejas. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!
—¡India desgraciada, me lo tenés que pagar todo junto!
La india se retorcía de dolor; diez hilillos de sangre le escurrieron de los lóbulos hasta la nuca.
—Ya no, marchanta, ya no…
Enardecida, acezante, Modesta se aferraba a su víctima. No quiso soltarla ni cuando le entregó el chamarro de lana que traía escondido. Tuvo que intervenir otra atajadora. —¡Ya basta! —dijo con energía a Modesta, obligándola a ponerse de pie.
Modesta se tambaleaba como una ebria mientras, con el rebozo, se enjugaba la cara, húmeda de sudor.
—Y vos, prosiguió la atajadora, dirigiéndose a la india, deja de estar jirimiquiando que no es gracia. No te pasó nada. Toma estos centavos y que Dios te bendiga. Agradece que no te llevamos al Niñado por alborotadora.
La india recogió la moneda presurosamente y presurosamente se alejó de allí. Modesta miraba sin comprender. —Para que te sirva de lección —le dijo la atajadora—, yo me quedo con el chamarro, puesto que yo lo pagué. Tal vez mañana tengas mejor suerte.
Modesta asintió. Mañana. Sí, mañana y pasado mañana y siempre. Era cierto lo que le decían: que el oficio de atajadora es duro y que la ganancia no rinde. Se miró las uñas ensangrentadas. No sabía por qué. Pero estaba contenta.
De: Ciudad Real (1960).

LA TREGUA
Rominka Pérez Taquibequet, del paraje de Mukenjá, iba con su cántaro retumbante de agua recién cogida. Mujer como las otras de su tribu, piedra sin edad; silenciosa, rígida para mantener en equilibrio el peso de la carga. A cada oscilación de su cuerpo —que ascendía la empinada vereda del arroyo al jacal— el golpeteo de la sangre martilleaba sus sienes, la punta de sus dedos. Fatiga. Y un vaho de enfermedad, de delirio, ensombreciendo sus ojos. Eran las dos de la tarde.
En un recodo, sin ruidos que anunciaran su presencia apareció un hombre. Sus botas estaban salpicadas de barro, su camisa sucia, hecha jirones; su barba crecida de semanas.
Rominka se detuvo ante él, paralizada de sorpresa. Por la blancura (¿o era una extrema palidez?) de su rostro, bien se conocía que el extraño era un caxlán. ¿Pero por cuáles caminos llegó? ¿Qué buscaba en sitio tan remoto? Ahora, con sus manos largas y finas, en las que se había ensañado la intemperie, hacía ademanes que Rominka no lograba interpretar. Y a las tímidas, pero insistentes preguntas de ella, el intruso respondía no con palabras, sino con un doloroso estertor.
El viento de las alturas huía graznando lúgubremente. Un sol desteñido, frío, asaeteaba aquella colina estéril. Ni una nube. Abajo, el gorgoriteo pueril del agua. Y allí los dos, inmóviles, con esa gravedad angustiosa de los malos sueños.
Rominka estaba educada para saberlo. El que camina sobre una tierra prestada, ajena; el que respira está robando el aire. Porque las cosas (todas las cosas; las que vemos y también aquellas de que nos servimos) no nos pertenecen. Tienen otro dueño. Y el dueño castiga cuando alguno se apropia de un lugar, de un árbol, hasta de un nombre.
El dueño —nadie sabría cómo invocarlo si los brujos no hubiesen compartido sus revelaciones—, el pukuj, es un espíritu. Invisible, va y viene, escuchando los deseos en el corazón del hombre. Y cuando quiere hacer daño vuelve el corazón de unos contra otros, tuerce las amistades, enciende la guerra. O seca las entrañas de las paridoras, de las que crían. O dice hambre y no hay bocado que no se vuelva ceniza en la boca del hambriento.
Antes, cuentan los ancianos memoriosos, unos hombres malcontentos con la sujeción a que el pukuj los sometía, idearon el modo de arrebatarle su fuerza. En una red juntaron posol, semillas, huevos. Los depositaron a la entrada de la cueva donde el pukuj duerme. Y cerca de los bastimentos quedó un garrafón de posh, de aguardiente.
Cuando el pukuj cayó dormido, con los miembros flojos por la borrachera, los hombres se abalanzaron sobre él y lo ataron de pies y manos con gruesas sogas. Los alaridos del prisionero hacían temblar la raíz de los montes. Amenazas, promesas, nada le consiguió la libertad. Hasta que uno de los guardianes (por temor, por respeto, ¿quién sabe?) cortó las ligaduras. Desde entonces el pukuj anda suelto y, ya en figura de animal, ya en vestido de ladino, se aparece. Ay de quien lo encuentra. Queda marcado ante la faz de la tribu y para siempre. En las manos temblorosas, incapaces de asir los objetos; en las mejillas exangües; en el extravío perpetuamente sobresaltado de los ojos conocen los demás su tremenda aventura. Se unen en torno suyo para defenderlo, sus familiares, sus amigos. Es inútil. A la vista de todos el señalado vuelve la espalda a la cordura, a la vida. Despojos del pukuj son los cadáveres de niños y jóvenes. Son los locos.
Pero Rominka no quería morir, no quería enloquecer. Los hijos, aún balbucientes, la reclamaban. El marido la quería. Y su propia carne, no importaba si marchita, si enferma, pero viva, se estremecía de terror ante la amenaza.
De nada sirve, Rominka lo sabía demasiado bien, de nada sirve huir. El pukuj está aquí y allá y ninguna sombra nos oculta de su persecución. ¿Pero si nos acogiésemos a su clemencia?
La mujer cayó de rodillas. Después de colocar el cántaro en el suelo, suplicaba:
—¡Dueño del monte, apiádate de mí!
No se atrevía a escrutar la expresión del aparecido. Pero suponiéndola hostil insistía febrilmente en sus ruegos. Y poco a poco, sin que ella misma acertara a comprender por qué, de los ruegos fue resbalando a las confesiones. Lo que no había dicho a nadie, ni a sí misma, brotaba ahora como el chorro de pus de un tumor exprimido. Odios que devastaban su alma, consentimientos cobardes, lujurias secretas, hurtos tenazmente negados. Y entonces Rominka supo el motivo por el que ella, entre todos, había sido elegida para aplacar con su humillación el hambre de verdad de los dioses. El idioma salía de sus labios, como debe salir de todo labio humano, enrojecido de vergüenza. Y Rominka, al arrancarse la costra de sus pecados, lloraba. Porque duele quedar desnudo. Pero al precio de este dolor estaba comprando la voluntad del aparecido, del dueño de los montes, del pukuj, para que volviera a habitar en las cuevas, para que no viniera a perturbar la vida de la gente.
Sin embargo, alguna cosa faltó. Porque el pukuj, no conforme con lo que se le había dado, empujó brutalmente a Rominka. Ella, con un chillido de angustia y escudándose en el cántaro, corrió hacia el caserío suscitando un revoloteo de gallinas, una algarabía de perros, la alarma de los niños.
A corta distancia la seguía el hombre, jadeante, casi a punto de sucumbir por el esfuerzo. Agitaba en el aire sus manos, decía algo. Un grito más. Y Rominka se desplomó a las puertas de su casa. El agua escurría del cántaro volcado. Y antes de que la lamieran los perros y antes de que la embebiera la tierra, el hombre se dejó caer de bruces sobre el charco. Porque tenía sed.
Las mujeres se habían retirado al fondo del jacal, apretando contra su pecho a las criaturas. Un chiquillo corrió a la milpa para llamar a los varones.
No todos estaban allí. El surco sobre el que se inclinaban era pobre. Agotado de dar todo lo que su pobre entraña tenía, ahora entregaba sólo mazorcas despreciables, granos sin sustancia. Por eso muchos indios empezaron a buscar por otro lado su sustento. Contraviniendo las costumbres propias y las leyes de los ladinos, los varones del paraje de Mukenjá destilaban clandestinamente alcohol.
Pasó tiempo antes de que las autoridades lo advirtieran. Nadie les daba cuenta de los accidentes que sufrían los destiladores al estallar el alambique dentro del jacal. Un silencio cómplice amortiguaba las catástrofes. Y los heridos se perdían, aullando de dolor, en el monte.
Pero los comerciantes, los custitaleros establecidos en la cabecera del municipio de Chamula, notaron pronto que algo anormal sucedía. Sus existencias de aguardiente no se agotaban con la misma rapidez que antes y se daba ya el caso de que los garrafones se almacenasen durante meses y meses en las bodegas. ¿Es que los indios se habían vuelto repentinamente abstemios? La idea era absurda. ¿Cómo iban a celebrar sus fiestas religiosas, sus ceremonias civiles, los acontecimientos de su vida familiar? El alcohol es imprescindible en los ritos. Y los ritos continuaban siendo observados con exacta minuciosidad. Las mujeres aún continuaban destetando a sus hijos dándoles a chupar un trapo empapado de posh.
Con su doble celo de autoridad que no tolera burlas y de expendedor de aguardiente que no admite perjuicios, el Secretario Municipal de Chamula, Rodolfo López, ordenó que se iniciaran las pesquisas. Las encabezaba él mismo. Imponer multas, como la ley prescribía, le pareció una medida ineficaz. Se estaba tratando con indios, no con gente de razón, y el escarmiento debía ser riguroso. Para que aprendan, dijo.
Recorrieron infructuosamente gran parte de la zona. A cada resbalón de su mula en aquellos pedregales, el Secretario Municipal iba acumulando más cólera dentro de sí. Y a cada aguacero que le calaba los huesos. Y a cada lodazal en el que se enfangaba.
Cuando al fin dio con los culpables, en Mukenjá, Rodolfo López temblaba de tal manera que no podía articular claramente la condena. Los subordinados creyeron haber entendido mal. Pero el Secretario hablaba no pensando en sus responsabilidades ni en el juicio de sus superiores; estaban demasiado lejos, no iban a fijarse en asuntos de tan poca importancia. La certeza de su impunidad había cebado a su venganza. Y ahora la venganza lo devoraba a él también. Su carne, su sangre, su ánimo, no eran suficientes ya para soportar el ansia de destrucción, de castigo. A señas repetía sus instrucciones a los subordinados. Tal vez lo que mandó no fue incendiar los jacales. Pero cuando la paja comenzó a arder y las paredes crujieron y quienes estaban adentro quisieron huir, Rodolfo López los obligó a regresar a culatazos. Y respiró, con el ansia del que ha estado a punto de asfixiarse, el humo de la carne achicharrada.
El suceso tuvo lugar a la vista de todos. Todos oyeron los alaridos, el crepitar de la materia al ceder a un elemento más ávido, más poderoso. El Secretario Municipal se retiró de aquel paraje seguro de que el ejemplo trabajaría las conciencias. Y de que cada vez que la necesidad les presentara una tentación de clandestinaje, la rechazarían con horror.
El Secretario Municipal se equivocó. Apenas unos meses después la demanda de alcohol en su tienda había vuelto a disminuir. Con un gesto de resignación envió agentes fiscales a practicar las averiguaciones.
Los enviados no se entretuvieron en tanteos. Fueron directamente a Mukenjá. Encontraron pequeñas fábricas y las decomisaron. Esta vez no hubo muertes. Les bastó robar. Aquí y en otros parajes. Porque la crueldad parecía multiplicar a los culpables, cuyo ánimo envilecido por la desgracia se entregaba al castigo con una especie de fascinación.
Cuando el niño terminó de hablar (estaba sin aliento por la carrera y por la importancia de la noticia que iba a transmitir), los varones de Mukenjá se miraron entre sí desconcertados. A cerros tan inaccesibles como éste, sólo podía llegar un ser dotado de los poderes sobrenaturales del pukuj o de la saña, de la precisión para caer sobre su presa de un fiscal.
Cualquiera de las dos posibilidades era ineluctable y tratar de evadirla o de aplazarla con un intento de fuga era un esfuerzo malgastado. Los varones de Mukenjá afrontaron la situación sin pensar siquiera en sus instrumentos de labranza como en armas defensivas. Inermes, fueron de regreso al caserío.
El caxlán estaba allí, de bruces aún, con la cara mojada. No dormía. Pero un ronquido de agonizante estrangulaba su respiración. Quiso ponerse de pie al advertir la proximidad de los indios, pero no pudo incorporarse más que a medias, ni pudo mantenerse en esta postura. Su mejilla chocó sordamente contra el lodo.
El espectáculo de la debilidad ajena puso fuera de sí a los indios. Venían preparados para sufrir la violencia y el alivio de no encontrar una amenaza fue pronto sustituido por la cólera, una cólera irracional, que quería encontrar en los actos su cauce y su justificación.
Barajustados, los varones se movían de un sitio a otro inquiriendo detalles sobre la llegada del desconocido. Rominka relató su encuentro con él. Era un relato incoherente en que la repetición de la palabra pukuj y las lágrimas y la suma angustia de la narradora dieron a aquel frenesí, todavía amorfo, un molde en el cual vaciarse.
Pukuj. Por la mala influencia de éste que yacía aquí, a sus pies, las cosechas no eran nunca suficientes, los brujos comían a los rebaños, las enfermedades no los perdonaban. En vano los indios habían intentado congraciarse con su potencia oscura por medio de ofrendas y sacrificios. El pukuj continuaba escogiendo sus víctimas. Y ahora, empujado por quién sabe qué necesidad, por quién sabe qué codicia, había abandonado su madriguera y, disfrazado de ladino, andaba las serranías, atajaba a los caminantes.
Uno de los ancianos se aproximó a él. Preguntaba al caído cuál era la causa de su sufrimiento y qué vino a exigirles. El caído no contestó.
Los varones requirieron lo que hallaron más a mano para el ataque: garrotes, piedras, machetes. Una mujer, con un incensario humeante, dio varias vueltas alrededor del caído, trazando un círculo mágico que ya no podría trasponer.
Entonces la furia se desencadenó. Garrote que golpea, piedra que machaca el cráneo, machete que cercena los miembros. Las mujeres gritaban, detrás de la pared de los jacales, enardeciendo a los varones para que consumaran su obra criminal.
Cuando todo hubo concluido los perros se acercaron a lamer la sangre derramada. Más tarde bajaron los zopilotes.
El frenesí se prolongó artificialmente en la embriaguez. Alta la noche, aún resonaba por los cerros un griterío lúgubre.
Al día siguiente todos retornaron a sus faenas de costumbre. Un poco de resequedad en la boca, de languidez en los músculos, de torpeza en la lengua, fue el único recuerdo de los acontecimientos del día anterior. Y la sensación de haberse liberado de un maleficio, de haberse descargado de un peso insoportable.
Pero la tregua no fue duradera. Nuevos espíritus malignos infestaron el aire. Y las cosechas de Mukenjá fueron ese año tan escasas como antes. Los brujos, comedores de bestias, comedores de hombres, exigían su alimento. Las enfermedades también los diezmaban. Era preciso volver a matar.
De: Ciudad Real (1960). Premio Villaurrutia en 1961. Tomo de cuentos en el que se recrea el mundo de los indígenas y de los ladinos; se ocupa de las incomprensiones, de los prejuicios y de las injusticias, de los fanatismos y de las aberraciones a que son sometidos los habitantes originales de un rincón que hasta hace poco era escasamente conocido de México. Ciudad Real es el nombre antiguo de San Cristóbal de las Casas, ciudad chiapaneca en la que se desarrollan algunas de estas historias.
El libro consta de diez cuentos: La muerte del tigre, La tregua, Aceite guapo, La suerte de Teodoro Méndez Acubal, Modesta Gómez, El advenimiento del águila, Cuarta vigilia, La rueda del hambriento, El don rechazado y Arthur Smith salva su alma.

DOMINGO
Edith lanzó en torno suyo una mirada crítica, escrutadora. En vano se mantuvo al acecho de la aparición de esa mota de polvo que se esconde siempre a los ojos de la más suspicaz ama de casa y se hace evidente en cuanto llega la primera visita. Nada. La alfombra impecable, los muebles en su sitio, el piano abierto y encima de él, dispuestos en un cuidadoso desorden, los papeles pautados con los que su marido trabajaba. Quizá el cuadro, colocado encima de la chimenea, no guardaba un equilibrio perfecto. Edith se acercó a él, lo movió un poco hacia la izquierda, hacia la derecha y se retiró para contemplar los resultados. Casi imperceptibles pero suficientes para dejar satisfechos sus escrúpulos.
Ya sin los prejuicios domésticos, Edith se detuvo a mirar la figura. Era ella, sí, cifrada en esas masas de volúmenes y colores, densos y cálidos. Ella, más allá de las apariencias obvias que ofrecía al consumo del público. Expuesta en su intimidad más honda, en su ser más verdadero, tal como la había conocido, tal como la había amado Rafael. ¿Dónde estaría ahora? Le gustaba vagabundear y de pronto enviaba una tarjeta desde el Japón como otra desde Guanajuato. Sus viajes parecían no tener ni preferencias ni propósitos. Huye de mí, pensó Edith al principio. Después se dio cuenta de la desmesura de su afirmación. Huye de mí y de las otras, añadió. Tampoco era cierto. Huía también de sus deudas, de sus compromisos con las galerías, de su trabajo, de sí mismo, de un México irrespirable.
Edith lo recordó sin nostalgia ya y sin rabia, tratando de ubicarlo en algún punto del planeta. Imposible. ¿Por qué no ceder, más que a esa curiosidad inútil, a la gratitud? Después de todo a Rafael le debía el descubrimiento de su propio cuerpo, sepultado bajo largos años de rutina conyugal, y la revelación de esa otra forma de existencia que era la pintura. De espectadora apasionada pasó a modelo complaciente y, en los últimos meses de su relación, a aprendiz aplicada. Había acabado por improvisar un pequeño estudio en el fondo del jardín.
Todos los días de la semana —después de haber despachado a los niños a la escuela y a su marido al trabajo; después de deliberar con la cocinera acerca del menú y de impartir órdenes (siempre las mismas) a la otra criada— Edith se ponía cómoda dentro de un par de pantalones de pana y un suéter viejo y se encerraba en esa habitación luminosa, buscando más allá de la tela tensada en el caballete, más allá de ese tejido que era como un obstáculo, esa sensación de felicidad y de plenitud que había conocido algunas veces: al final de un parto laborioso; tendida a la sombra, frente al mar; saboreando pequeños trozos de queso camembert untados sobre pan moreno y áspero; cuidando los brotes de los crisantemos amarillos que alguien le regaló en unas navidades; pasando la mano sobre la superficie pulida de la madera; sí, haciendo el amor con Rafael y, antes, muy al principio del matrimonio, con su marido.
Edith llenaba las telas con esos borbotones repentinos de tristeza, de despojamiento, de desnudez interior. Con esa rabia con la que olfateaba a su alrededor cuando quería reconocer la querencia perdida. No sabía si la hallaba o no porque el cansancio del esfuerzo era, a la postre, más poderoso que todos los otros sentimientos. Y se retiraba a mediodía, con los hombros caídos como para ocultar mejor, tras la fatiga, su secreta sensación de triunfo y de saqueo.
Los domingos, como hoy, tenía que renunciar a sí misma en aras de la vida familiar.
Se levantaban tarde y Carlos iba pasándole las secciones del periódico que ya había leído, con algún comentario, cuando quería llamarle la atención sobre los temas que les interesaban: anuncios o críticas de conciertos, de exposiciones, de estrenos teatrales y cinematográficos; chismes relacionados con sus amigos comunes; gangas de objetos que jamás se habían propuesto adquirir.
Edith atendía dócilmente (era un viejo hábito que la había ayudado mucho en la convivencia) y luego iba a lo suyo: la sección de crímenes, en la que se solazaba, mientras afuera los niños peleaban, a gritos, por la primacía del uso del baño, por la prioridad en la mesa y por llegar antes a los sitios privilegiados del jardín.
Cuando la algarabía alcanzaba extremos inusitados Edith —o Carlos— lanzaba un grito estentóreo e indiferenciado para aplacar la vitalidad de sus cachorros. Y aprovechaban el breve silencio conseguido, sonriéndose mutuamente, con esa complicidad que los padres orgullosos de sus hijos y de las travesuras de sus hijos se reservan para la intimidad.
De todos los gestos que Edith y Carlos se dedicaban, éste era el único que conservaba su frescura, su espontaneidad, su necesidad. Los otros se habían estereotipado y por eso mismo resultaban perfectos.
—Hoy viene a comer Jorge.
Edith lo había previsto y asintió, pensando ya en algo que satisficiera lo mismo sus gustos exigentes que su digestión vacilante.
—¿Solo?
—El asunto con Luis no se arregló. Siguen separados.
—¡Lástima! Era una pareja tan agradable.
Antes también Edith hubiera hecho lo mismo que Luis y Jorge: separarse, irse. Ahora, más vieja (no, más vieja no, más madura, más reposada, más sabia), optaba por soluciones conciliadoras que dejaran a salvo lo que dos seres construyen juntos: la casa, la situación social, la amistad.
—¿Y si me habla Luis, diciéndome, con ese tonito de desconsuelo que es su especialidad, que no tiene con quién pasar el domingo?
—Déjalo que venga, que se encuentre con Jorge. Tarde o temprano tendrá que sucederles. Más vale que sea aquí.
Se encontraba uno en todas partes, donde no era posible retorcerse de dolor ni darle al otro una bofetada para volverle los sesos a su lugar, ni arrodillarse suplicante. Entonces ¿qué sentido tenía irse? Aunque se quiere no se puede. Edith tuvo que reconocer que no todo el mundo estaba atado por vínculos tan sólidos como Carlos y ella. Los hijos, las propiedades en común, hasta la manera especial de tomar una taza de chocolate antes de dormir. Realmente sería muy difícil, sería imposible romper.
Desde hacía rato, y sin fijarse, Edith estaba mirando tercamente a Carlos. Él se volvió sobresaltado.
—¿Qué te pasa?
Edith parpadeó como para borrar su mirada de antes y sonrió con ese mismo juego de músculos que los demás traducían como tímida disculpa y que gustaba tanto a su marido en los primeros tiempos de la luna de miel. Carlos se sintió inmediatamente tranquilizado.
—Pensaba si no nos caería bien comer pato a la naranja… y también en la fragilidad de los sentimientos humanos.
¿No estuvo Edith a punto de morir la primera vez que supo que Carlos la engañaba? ¿No creyó que jamás se consolaría de la ausencia de Rafael? Y era la misma Edith que ahora disfrutaba plácidamente de su mañana perezosa y se disponía a organizar un domingo pródigo en acontecimientos emocionantes, en sorpresas que se agotaban en un sorbo, en leves cosquilleos a su vanidad de mujer, de anfitriona, de artista incipiente.
Porque a partir de las cuatro de la tarde sus amigos sabían que había open house y acudían a ella arrastrando la cruda de la noche anterior o el despellejamiento del baño del sol matutino o la murria de no haber sabido cómo entretener sus últimas horas. Cada uno llevaba una botella de algo y muchos una compañía que iba a permitir a la dueña de casa trazar el itinerario sentimental de sus huéspedes. Esa compañía era el elemento variable que Edith aguardaba con expectación. Porque, a veces, eran verdaderos hallazgos como aquella modelo francesa despampanante que ostentó fugazmente Hugo Jiménez y que lo abandonó para irse con Vicente Weston, cuando supo que el primero era únicamente un aspirante a productor de películas. La segunda alianza no fue más duradera porque Vicente era el hijo de un productor de películas en ejercicio pero no guardaba con el cine comercial ni siquiera la relación de espectador.
¿Qué pasaría con esa muchacha? ¿Regresaría a su país? ¿Encontraría un empresario auténtico? Merecía buena suerte. Pobrecita ingenua. Y los mexicanos son tan desgraciados…
Edith tarareaba una frase musical en el momento de abrir la regadera. Dejó que el agua resbalara por su cuerpo, escurriera de su pelo pegándole mechones gruesos a la cara. Ah, qué placer estar viva, viva, viva.
Y, por el momento, vacante, apuntó. Pero sin amargura, sin urgencia. Había a su alrededor varios candidatos disponibles. Bastaría una seña de su parte para que el hueco dejado por Rafael se llenara pero Edith se demoraba. La espera acrecienta el placer y en los preliminares se pondría en claro que no se trataba, esta vez, de una gran pasión, sino del olvido de una gran pasión, que había sido Rafael quien, a su turno, consoló el desengaño de la gran pasión que, a su hora, fue Carlos.
Chistoso Carlos. Nadie se explicaba la devoción de su esposa ni la constancia de su secretaria. Su aspecto era insignificante, como de ratón astuto. Pero en la cama se comportaba mejor que muchos y era un buen compañero y un amigo leal. ¿A quién, sino a él, se le hubiera ocurrido a Edith recurrir en los momentos de apuro? Pero Edith confiaba en su prudencia para que esos momentos de apuro (¡Rafael en la cárcel, Dios mío!) no volvieran a presentarse.
Carlos entró en el baño cuando ella comenzaba a secarse el pelo. Se lo dejaría suelto hoy, lacio. Para que todos pensaran en su desnudez bajo el agua.
—¿Qué te parece la nueva esposa de Octavio? —preguntó Carlos mientras se rasuraba.
—Una mártir cristiana. Cada vez que entra en el salón es como si entrara al circo para ser devorada por las fieras.
—Si todos la juzgan como tú no anda muy descaminada.
Edith sonrió.
—Yo no la quiero mal. Pero es fea y celosa. La combinación perfecta para hacerle la vida imposible a cualquiera.
—¿Octavio ya se ha quejado contigo de que no lo comprende?
—¿Para qué tendría qué hacerlo?
—Para empezar —repuso Carlos palmeándole cariñosamente las nalgas.
Edith se apartó fingiéndose ofendida.
—A mí Octavio no me interesa.
—Están verdes… Octavio siempre estuvo demasiado ocupado entre una aventura y otra. Pero desde que se casó con esa pobre criatura que no es pieza para ti ni para nadie, está prácticamente disponible.
—No me des ideas…
—No me digas que te las estoy dando. Adoptas una manera peculiar de ver a los hombres cuando planeas algo. Una expresión tan infantil y tan inerme…
—Hace mucho que no veo a nadie así.
—Vas a perder la práctica. Anda, bórrate, que ahora voy a bañarme yo.
Edith escogió un vestido sencillo y como para estar en casa, unas sandalias sin tacón, una mascada. Su aspecto debía ser acogedoramente doméstico aunque no quería malgastarlo desde ahorita, usándolo. Titubeó unos instantes y, por fin, acabó decidiéndose. Nada nuevo es acogedor. Presenta resistencias, exige esfuerzos de acomodamiento. Se vistió y se miró en el espejo. Sí, así estaba bien.
Las visitas comenzaron a afluir interrumpiendo la charla de sobremesa de Carlos y Jorge, que giraba siempre alrededor de lo mismo: anécdotas de infancia y de adolescencia (previas, naturalmente, al descubrimiento de que Jorge era homosexual) que Edith no había compartido pero que, a fuerza de oír relatadas, consideraba ya como parte de su propia experiencia. Cuando estaba enervada los interrumpía y pretextaba cualquier cosa para ausentarse. Pero hoy su humor era magnífico y sonreía a los dos amigos como para estimular ese afecto que los había unido a lo largo de tantos años y de tantas vicisitudes.
Jorge era militar y comenzaba a hacer sus trámites de retiro. Carlos era técnico de sonido y, ocasionalmente, compositor. Jorge no tenía ojos más que para los jóvenes reclutas y Carlos se inclinaba, de modo exclusivo, a las muchachas. Sin embargo los dos habían sabido hallar intereses que los acercaran y se frecuentaban con una regularidad que tenía mucho de disciplinario.
Edith recordó, no sin cierta vergüenza, los esfuerzos que hizo de recién casada para separarlos. No es que estuviera celosa de Jorge; es que quería a Carlos como una propiedad exclusiva suya. ¡Qué tonta, qué egoísta, qué joven había sido! Ahora su técnica había cambiado acaso porque sus impulsos posesivos habían disminuido. Le soltaba la rienda al marido para que se alejara cuanto quisiera; abría el círculo familiar para dar entrada a cuantos Carlos solicitara. Hasta a Lucrecia, que se presentó como un devaneo sin importancia y fue quedándose, quedándose como un complemento indispensable en la vida de la familia.
Edith no advirtió la gravedad de los hechos sino cuando ya estaban consumados. De tal modo su ritmo fue lento, su penetración fue suave. Después ella misma se distrajo con Rafael y cuando ambos terminaron quedó tan destrozada que no se opuso a los mimos de Lucrecia, a su presencia en la casa, a su atención dedicada a los niños, a su acompañamiento en las reuniones, en los paseos. Llegó hasta el grado de convertirla en su confidente (lo hubiera hecho con cualquiera, tan necesitada estaba de desahogarse) y de pronto ambas se descubrieron como amigas íntimas sin haber luchado nunca como rivales.
Edith se adelantó al salón para dar la bienvenida a los que llegaban. Era nada más uno pero exigía atención como por diez: Vicente, a quien le alcanzó la fuerza para ofrendarle una botella de whisky, y luego se dejó caer en un sillón exhibiendo el abatimiento más total.
—¿Problemas? —preguntó Edith más atenta a la marca del licor que al estado de ánimo del donante.
—Renée.
—Últimamente siempre es Renée. ¿Por qué no la trajiste?
—No quiere verme, se niega a hablar conmigo hasta por teléfono. Me odia.
—Algo has de haberle hecho.
—Un hijo.
—¿Tuyo?
—Eso dice. El caso es que yo le ofrecí matrimonio y no lo aceptó. Quiere abortar.
—¡Pues que aborte!
—Ése es su problema, Vicente. Pero ¿cuál es el tuyo?
—El mío… el mío… Carajo ¡estoy harto de putas!
—Ahora tienes una oportunidad magnífica para deshacerte de una de ellas.
—Vendrá otra después y será peor.
—Es lo mismo que yo pienso cuando voy a echar a una criada, pero ¿por qué hay que ser tan fatalista? Si lo que te interesa es una virgencita que viva entre flores, búscala.
—La encuentro y es una hipócrita, aburrida, chupasangre. ¿Sabes que este mundo es una mierda?
—No tanto, no tanto —discrepó Edith mientras descorchaba la botella—. ¿Cómo lo quieres? ¿Solo? ¿Con agua? ¿En las rocas?
Vicente hizo un gesto de indiferencia y Edith le sirvió a su gusto.
—Bebe.
Vicente obedeció. Sin respirar vació la copa. El áspero sabor le raspó la garganta.
—Renée también quiere ser actriz —le dijo mientras acercaba de nuevo su vaso a la disposición de Edith.
—¡Qué epidemia!
—Basta con no tener talento. Y se encabrita porque un hijo —mío o de quien sea— se interpone ahora entre el triunfo y ella.
—¿Tú quieres a ese niño?
—A mí también me fastidia que me hagan padre de la criatura. Pero me fastidia más que se deshaga de la criatura si soy el padre.
—Trabalenguas, no ¿eh? Todavía es muy temprano y nadie ha tomado lo suficiente.
—Son ejercicios de lenguaje. Un escritor debe mantenerse en forma. Porque, aunque tú no lo creas, un día voy a escribir una novela tan importante como el Ulises de Joyce.
—Si antes no filmas una película tan importante como El acorazado Potemkin.
Era Carlos que entraba, seguido de Jorge.
—El cine es la forma de expresión propia de nuestra época.
—¡Y me lo dices a mí que ilustro sonoramente las obras maestras de la industria fílmica nacional! ¿Qué sería de ella sin mis efectos de sonido?
—Ay, sí. Bien que te duele no poder dedicarte a lo que te importa: la música.
—La uso también. Y en vez de llevarme a la cárcel por plagio cada vez que lo hago, me premian con algún ídolo azteca de nombre impronunciable.
—¿A qué atribuyes ese contrasentido?
—A que en la cárcel quizá podría componer lo que yo quiero, lo que yo puedo. Pero me dejan suelto y me aplauden. Me castran, hermanito.
—El hambre es cabrona.
—¿Cómo averiguaste eso, junior?
—Mi padre me cuenta, día a día, la historia de su juventud. Es conmovedora. Nada menos que un self-made man.
—Que me contrata y me paga espléndidamente. Vamos a brindar todos porque viva muchos años.
Carlos alzó su vaso. Jorge lo observaba, sonriente.
—Salud es lo que me falta para acompañarte. Aunque tengo que convenir en que el producto que ingieres es de una calidad superior.
—Un hijo de mi padre tiene que convidar whisky… aunque para hacerlo saquee las bodegas familiares. Porque, has de saber, Orfeo, que mis mensualidades son menos espléndidas que tus honorarios. Y que el Mecenas ha amenazado con alzarme la canasta si no hago una demostración pública y satisfactoria de mis habilidades.
—¡Son tantas!
—Allí está el problema. Elegir primero y luego realizarse.
—La vocación es la incapacidad total de hacer cualquiera otra cosa.
—Mírame a mí: si yo no hubiera sido militar ¿qué habría sido?
—Civil.
Carlos y Jorge consideraron un momento esta posibilidad y luego soltaron, simultáneamente, la risa.
—No les hagas caso —terció Edith—. Siempre juegan así.
—Pues ya están grandecitos. Podrían inventar juegos más ingeniosos.
—¡No me tientes, Satanás!
Jorge dio las espaldas a todos con un gesto pudibundo.
—¿No viene nadie más hoy? —quiso saber Vicente.
Edith se alzó de hombros.
—Los de costumbre. Si es que no tuvieron ningún contratiempo.
—Es decir, Hugo con el apéndice correspondiente.
—¡Esperemos en Dios que sea extranjera!
—Nadie es extranjero. Algunos lo pretenden pero a la hora de la hora sacan a relucir su medallita con la Virgen de Guadalupe.
—Para evitar engaños lo primero que hay que explorar es el pecho.
—En el caso de las mujeres. ¿Y en el otro?
—Ay, tú, los medallones no se incrustan dondequiera.
—¡Que opine Edith!
—¿Es la voz más autorizada?
—Por lo menos es la única ortodoxa.
—¡Pelados!
Edith aparentaba indignación pero en el fondo disfrutaba de los equívocos.
—Yo me pregunto —dijo Vicente— qué pasaría si una vez nos decidiéramos a acostarnos todos juntos.
—Que se acabarían los albures.
Jorge había hablado muy sentenciosamente y añadió:
—En el Ejército se hizo el experimento. Y sobrevino un silencio sepulcral.
—¿Tú también callaste?
—No me quedó nada, absolutamente nada que decir.
Permaneció serio, como perdido en la añoranza y la nostalgia. Suspiró para completar el efecto de sus revelaciones. Pero el suspiro se perdió en el estrépito de la llegada de un nuevo contingente de visitantes.
—¡Lucrecia! ¡Octavio! ¡Hugo! ¿Vinieron juntos?
—Nos encontramos en la puerta.
—Pasen y acomódense.
Cada uno lo hizo no sin antes entregar a Edith su tributo.
—¿Y tu mujer, Octavio?
—Se siente un poco mal. Me pidió que la disculparan.
—¿Embarazo?
—No es seguro todavía. Pero es probable, a juzgar por los síntomas.
—¡Qué falta de imaginación tienen las mujeres, Dios santo! No saben hacer otra cosa que preñarse.
—Bueno, Vicente, al menos les concederás que saben hacer también lo necesario para preñarse.
Edith miró a Octavio, interrogativamente. Suponía a Elisa, su mujer, inexperta, inhábil y gazmoña. Pero Octavio no dejó traslucir nada. Estaba muy atento a la dosis de whisky que le servían.
—¿Por qué tan solo, Hugo? ¿Se agotó el repertorio?
—Estoy esperando —respondió el aludido con un leve gesto de misterio.
—¿Tú también? —preguntó Jorge falsamente escandalizado.
—¡Basta! —gritó Edith.
—Voy a presentarles a una amiga alemana.
—¿Habla español?
—A little. Pero lo entiende todo.
—Muy comprensiva.
—En última instancia puede platicar con Octavio que estuvo en Alemania ¿cuántos años?
—Dos.
—Pero llevando cursos con Heidegger. Eso no vale.
—Yo hice la primaria allá —apuntó tímidamente Weston—. Lo digo por si se ofrece.
—¿No que te educaste en Inglaterra?
—También. Y en Francia. Conmigo no hay pierde, Hugo.
—¡Ya estarás, judío errante!
—Si lo de judío lo dices por mi padre, te lo agradezco. Es uno de mis motivos más fundados de desprecio.
—A poco tu papá es judío, tú.
—Pues bien a bien, no lo sé. Pero, ah, cómo jode.
Lucrecia se revolvió, incómoda, en el asiento.
—¡Tanto presumir de Europa y mira nomás qué lenguaje!
—¿Sabes por qué los hijos de los ricos poseemos un vocabulario tan variado? Porque nuestros padres pudieron darse el lujo de abandonar nuestra educación a los criados.
—Y si tienen tan buen ojo para las mujeres es porque los inician sus institutrices.
Carlos se frotó las manos, satisfecho.
—Se va a poner buena la cosa hoy.
—No tengo miedo —aseguró Hugo—. Al contrario, me encanta la idea de que Hildegard tenga la oportunidad de hacer sus comparaciones.
—Al fin y al cabo lo importante no es ganar sino competir, como dijo el clásico.
Si hubiera estado allí Rafael habría hecho chuza con todos, reflexionó Edith. Y se alegró locamente de que no estuviera allí, de que no la hiciera estremecerse de incertidumbre y de celos.
—¿Contenta?
Jorge le había puesto una mano fraternal sobre el hombro, pero había en su pregunta cierto dejo de reproche, como si la alegría de los demás fuera un insulto a su propia pena. Edith adoptó, para responder, un tono neutro.
—Viendo los toros desde la barrera.
—Igual que yo. ¿No ha hablado Luis?
Edith hizo un signo negativo con la cabeza.
Jorge se apartó bruscamente al tiempo que decía:
—Es mejor.
¿Es mejor amputarse un miembro? Los médicos no recurren a esos extremos más que cuando la gangrena ha cundido, cuando las fracturas son irreparables. Pero en el caso de Luis y de Jorge ¿qué se había interpuesto? Por su edad, por sus condiciones peculiares, por el tiempo que habían mantenido la relación, la actitud tan definitiva de rechazo parecía incoherente. La intransigencia es propia de los jóvenes, la espontaneidad y la manía de dar un valor absoluto a las palabras, a los gestos, a las actitudes. Curiosa, Edith se prometió localizar a Luis e invitarlo a tomar el té juntos. Llevaría la conversación por temas indiferentes hasta que las defensas, de que su interlocutor llegaría bien pertrechado, fueran derrumbándose y diera libre curso a sus lamentaciones. De antemano se desilusionó con la certidumbre de que en el fondo del asunto no hallaría más que una sórdida historia de dinero (porque Jorge era avaro y Luis derrochador). ¡Dinero! Como si importara tanto. Cuando Edith se casó con Carlos ambos eran pobres como ratas y disfrutaron enormemente de sus abstenciones porque se sentían heroicos, y de sus despilfarros porque se imaginaban libres. Después él comenzó a tener éxito en su trabajo y ella a saber administrar los ingresos. La abundancia les iba bien y ni Carlos se amargaba pensando que había frustrado su genio artístico ni ella lo aguijoneaba con exigencias desmesuradas de nueva rica. El primer automóvil, la primera estola de mink, el primer collar de diamantes fueron acontecimientos memorables. Lo demás se volvió rutina, aunque nunca llegara al grado del hastío. Edith se preguntaba, a veces, si con la misma naturalidad con que había transitado de una situación a la otra sería capaz de regresar y se respondía, con una confianza en su aptitud innata y bien ejercitada para hallar el lado bueno —o pintoresco— de las cosas, afirmativamente.
—¿Por qué tan meditabunda, Edith?
Era Octavio. Edith detuvo en él sus negrísimos ojos líquidos —era un truco que usaba en ocasiones especiales— antes de contestar.
—Trato de ponerme a tono con la depresión reinante. Tú deberías estar más eufórico ya que eres un recién casado. Das muy mal ejemplo a los solteros. Los desanimas.
—Mi matrimonio es un fracaso.
—No puedes saberlo tan pronto.
—Lo supe desde el primer día, en el primer momento en que quedamos solos mi mujer y yo.
—¿Es frígida?
—Y como todas las frígidas, sentimental. Me ama. Me hace una escena cada vez que salgo a la calle y se niega a ir conmigo a ninguna parte.
—¿Aquí también?
—Aquí especialmente. Está celosa de ti.
—¡Pero qué absurdo!
—¿Por qué absurdo, Edith? Es en lo único en lo que tiene razón. Tú y yo somos… ¿cómo diré? aliados naturales. Eres tan suave, tan dúctil… Después de ese papel de estraza con el que me froto el día entero sé apreciar mejor tus cualidades.
—No sé a quién agradecer el elogio: si a ella o a ti.
Un arrebol de vanidad halagada subió hasta su rostro. Para esconderlo Edith se volvió al ángulo en que charlaban Carlos y Lucrecia.
—Parecen un poco tensos —dijo señalando la pareja a Octavio—. Si Lucrecia sigue apretando la copa de ese modo va a acabar por romperla.
—¿Te preocupa?
—No. La copa es corriente.
Ambos rieron y ella hizo ademán de tenderse en la alfombra. Octavio arregló unos cojines para que se acomodara.
—¿Cómo va la pintura?
Edith había cerrado los ojos para entregarse a su bienestar.
—Hmmm. Se defiende.
Octavio se había recostado paralelamente a ella.
—Tienes que invitarme a tu estudio alguna vez.
Edith se irguió, excitada.
—¿Vas a explicarme lo que estoy haciendo?
—Si quieres. Y si no, no. Aunque no lo creas también sé estarme callado.
—¿De veras?
Edith se había vuelto a tender y a cerrar los ojos.
—Si tengo algo mejor que hacer que hablar… o si me quedo boquiabierto de admiración. ¿Cuál de las dos alternativas te parece más probable?
De una manera casual Octavio enroscaba y desenroscaba en uno de sus dedos un mechón del pelo de Edith.
—No soy profetisa —murmuró ella fingiendo no haber advertido la caricia para permitir que se prolongara.
—¿Mañana entonces? ¿En la mañana?
Edith se desperezó bruscamente.
—¿Vas a dejar sola a tu mujer tan temprano? Es la hora en que las náuseas se agudizan.
—Para que veas de lo que soy capaz, me perderé ese delicioso espectáculo por ti.
—Corres el riesgo de no encontrarme. A veces salgo.
—Mañana no saldrás.
—¡Presumido!
Edith se puso de pie con agilidad para dar por terminada una conversación que no haría sino decaer al continuarse. Fingió que hacía falta hielo y fue a la cocina por él. Sorprendió en el teléfono a Vicente, frenético, insultando a alguien. Cuando se dio cuenta de que era observado, colgó la bocina.
—¿Renée? —preguntó tranquilamente Edith.
Vicente se golpeó la cabeza con los puños.
—¡Abortó! Ella sola, como un animal…
—Yo la vi representar esa escena de La salvaje de Anouilh en la Academia de Seki Sano. A pesar de las objeciones del Maestro, Renée no lo hacía mal.
Al ver el efecto que habían hecho sus palabras, Edith se acercó a Vicente dejando la cubeta de hielo en cualquier parte para tener libres las dos manos consoladoras.
—¡No lo tomes así! Ni siquiera sabes si esa criatura es tuya.
—¡No es el feto lo que me importa! ¡Es ella! No la creí capaz de ser tan despiadada.
—Y si te hubiera colgado el milagrito no la hubieras creído capaz de ser tan egoísta. ¿Qué puedes darle tú?
—Nada. Ni siquiera dinero para el sanatorio. Por eso tuvo que recurrir a… no sé qué medios repugnantes.
—Los parlamentos de La salvaje, cuando narra este hecho, son siniestros. No me extraña que te hayan alterado tanto… aunque los hayas oído sólo por teléfono.
—¿Crees que es teatro?
—Bueno… Renée es actriz.
—Pero lo que hizo… ¿o no lo hizo?
—En cualquiera de los dos casos no la culpes.
—¿Entonces qué? ¿Debo culparme yo?
—Tampoco. Renée no es ninguna criatura como para no saber cuáles son las precauciones que hay que tomar. Si se descuida que lo remedie ¿no?
—¡Muy fácil! Pero ahora ella me odia y yo la odio y los dos nos avergonzamos de nosotros mismos y ya nada podrá ser igual.
—Ay, Vicente, qué ingenuo eres. Todo vuelve a ser igual, con Renée o con otra. La vida es más bien monótona. Ya tendrás muchas oportunidades de comprobarlo.
—¿Y mientras tanto?
—Mientras tanto sirve de algo. Ayúdame a traer hielo y vasos de la cocina.
—¿Ha llegado más gente? Porque ando de un humor…
—No. Hugo se truena los dedos pensando si la alemana será capaz de dar correctamente la dirección al taxista.
—A lo mejor se va con el taxista. Sería más folklórico ¿no se te hace?
Edith sacudió la cabeza vigorosamente mientras vaciaba los cubitos de hielo.
—Estás instalado en el anacronismo. Esas cosas ya no pasan en México.
—En las películas que produce mi papá, sí.
—¿Y las ves? ¡Qué horror! De castigo te mando que cuando venga la alemana tú te estés muy quietecito ¿eh? La jugada que le hiciste con la francesa todavía no se le olvida.
—¡Chin! ¡Puro tabú! ¿Y con quién me voy a consolar? ¿Tú no tienes ninguna amiga potable, Edith?
—Allí está Lucrecia.
—Dije potable y dije amiga. Todos sabemos que Lucrecia no viene por ti.
—Todos saben que yo soy la que insiste para que no falte a ninguna de nuestras reuniones. Es la única manera de tener con nosotros a Carlos.
—Realmente tratas a tu marido como si fuera indispensable.
—Lo es. En un matrimonio un marido siempre lo es.
—¡Burgueses repugnantes!
—Nunca he pretendido ser más que una burguesa. Una Pequeña, pequeñita burguesa. ¡Y hasta eso cuesta un trabajo!
Cuando volvieron al salón Hildegard estaba despojándose de un abrigo absolutamente inoportuno. Hugo se desvivía por atenderla y Octavio se abalanzó a la primera mano que tuvo libre para besársela al modo europeo.
—¿Qué te parece? —preguntó Edith a Vicente en voz baja desde el umbral.
—Un poco demasiado Rubens ¿no? A mí no me fascinan especialmente los expendios de carne.
—Mientras no te despachas con la cuchara grande ¿eh? Anda y saluda como el niño bien educado que Lucrecia no cree que eres.
Vicente hizo, ante la recién llegada, la ceremonia que le enseñaron sus preceptores con entrechocamiento de talones y todo. Hildegard pareció maravillada y dijo alguna frase en su idioma que Octavio se apresuró a traducir.
—“A un panal de rica miel…” —musitó Edith al oído del intérprete, pero Octavio únicamente prestaba atención a la copa que le ponían al alcance de la mano.
—Es un poco descortés que no nos presenten —dijo ahora Edith con la voz alta, bien modulada y clara.
Todos lo hicieron al unísono, con lo que la confusión natural de este acto se multiplicó hasta el punto de que ya nadie sabía quién era quién.
Edith se escabulló y fue a sentarse junto a Jorge porque Carlos y Lucrecia continuaban al margen, enfrascados en una discusión aparentemente muy intrincada.
—No te dejes ganar por la tristeza, Jorge. Los domingos son mortales. Pero luego viene el lunes y…
Vendría el lunes. Jorge pensó en el cuarto de hotel que ocupaba desde que lo abandonó Luis, desde que todos los días eran absolutamente idénticos. Envejecer a solas ¡qué horror! Y qué espectáculo tan ridículo en su caso. Sin embargo él lo había escogido así, había permitido que sucediera así. Porque a esa edad ya ni él ni Luis podrían encontrar más que compañías mercenarias y fugaces, caricaturas del amor, burlas del cuerpo.
Edith observaba las evoluciones de Octavio, su talentoso y sabio despliegue de las plumas de su cola de pavorreal ante los ojos ingenuos y deslumbrados de Hildegard. Y vio a Hugo mordiéndose las uñas de impotencia. Y a Vicente riendo por lo bajo, en espera de su oportunidad. Se vio a sí misma excluida de la intimidad de Carlos y Lucrecia, del dolor de Jorge, del juego de los otros. Se vio a sí misma borrada por la ausencia de Rafael y un aire de decepción estuvo a punto de ensombrecerle el rostro. Pero recordó la tela comenzada en su estudio, el roce peculiar del pantalón de pana contra sus piernas; el sweater viejo, tan natural como una segunda piel. Lunes. Ahora recordaba, además, que había citado al jardinero. Inspeccionarían juntos ese macizo de hortensias que no se quería dar bien.
De: Álbum de familia (1971).
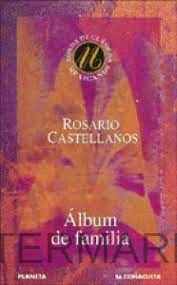
LECCIÓN DE COCINA
La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. Fijándose bien esta nitidez, esta pulcritud carece del exceso deslumbrador que produce escalofríos en los sanatorios. ¿O es el halo de desinfectantes, los pasos de goma de las afanadoras, la presencia oculta de la enfermedad y de la muerte? Qué me importa. Mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En el proverbio alemán la mujer es sinónimo de Küche, Kinder, Kirche. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés; desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. ¿Cómo podría llevar al cabo labor tan ímproba sin la colaboración de la sociedad, de la historia entera? En un estante especial, adecuado a mi estatura, se alinean mis espíritus protectores, esas aplaudidas equilibristas que concilian en las páginas de los recetarios las contradicciones más irreductibles: la esbeltez y la gula, el aspecto vistoso y la economía, la celeridad y la suculencia. Con sus combinaciones infinitas: la esbeltez y la economía, la celeridad y el aspecto vistoso, la suculencia y… ¿Qué me aconseja usted para la comida de hoy, experimentada ama de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, secreto a voces de los supermercados? Abro un libro al azar y leo: “La cena de don Quijote.” Muy literario pero muy insatisfactorio. Porque don Quijote no tenía fama de gourmet sino de despistado. Aunque un análisis más a fondo del texto nos revela, etc., etc., etc. Uf. Ha corrido más tinta en torno a esa figura que agua debajo de los puentes. “Pajaritos de centro de cara.” Esotérico. ¿La cara de quién? ¿Tiene un centro la cara de algo o de alguien? Si lo tiene no ha de ser apetecible. “Bigos a la rumana.” Pero ¿a quién supone usted que se está dirigiendo? Si yo supiera lo que es estragón y ananá no estaría consultando este libro porque sabría muchas otras cosas. Si tuviera usted el mínimo sentido de la realidad debería, usted misma o cualquiera de sus colegas, tomarse el trabajo de escribir un diccionario de términos técnicos, redactar unos prolegómenos, idear una propedéutica para hacer accesible al profano el difícil arte culinario. Pero parten del supuesto de que todas estamos en el ajo y se limitan a enunciar. Yo, por lo menos, declaro solemnemente que no estoy, que no he estado nunca ni en este ajo que ustedes comparten ni en ningún otro. Jamás he entendido nada de nada. Pueden ustedes observar los síntomas: me planto, hecha una imbécil, dentro de una cocina impecable y neutra, con el delantal que usurpo para hacer un simulacro de eficiencia y del que seré despojada vergonzosa pero justicieramente.
Abro el compartimiento del refrigerador que anuncia “carnes” y extraigo un paquete irreconocible bajo su capa de hielo. La disuelvo en agua caliente y se me revela el título sin el cual no habría identificado jamás su contenido: es carne especial para asar. Magnífico. Un plato sencillo y sano. Como no representa la superación de ninguna antinomia ni el planteamiento de ninguna aporía, no se me antoja.
Y no es sólo el exceso de lógica el que me inhibe el hambre. Es también el aspecto, rígido por el frío; es el color que se manifiesta ahora que he desbaratado el paquete. Rojo, como si estuviera a punto de echarse a sangrar.
Del mismo color teníamos la espalda, mí marido y yo después de las orgiásticas asoleadas en las playas de Acapulco. Él podía darse el lujo de “portarse como quien es” y tenderse boca abajo para que no le rozara la piel dolorida. Pero yo, abnegada mujercita mexicana que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de Cuauhtémoc en el suplicio cuando dijo “mi lecho no es de rosas y se volvió a callar”. Boca arriba soportaba no sólo mi propio peso sino el de él encima del mío. La postura clásica para hacer el amor. Y gemía, de desgarramiento, de placer. El gemido clásico. Mitos, mitos.
Lo mejor (para mis quemaduras, al menos) era cuando se quedaba dormido. Bajo la yema de mis dedos —no muy sensibles por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir— el nylon de mi camisón de desposada resbalaba en un fraudulento esfuerzo por parecer encaje. Yo jugueteaba con la punta de los botones y esos otros adornos que hacen parecer tan femenina a quien los usa, en la oscuridad de la alta noche. La albura de mis ropas, deliberada, reiterativa, impúdicamente simbólica, quedaba abolida transitoriamente. Algún instante quizá alcanzó a consumar su significado bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos que ahora están vencidos por la fatiga.
Unos párpados que se cierran y he aquí, de nuevo, el exilio. Una enorme extensión arenosa, sin otro desenlace que el mar cuyo movimiento propone la parálisis; sin otra invitación que la del acantilado al suicidio.
Pero es mentira. Yo no soy el sueño que sueña, que sueña, que sueña; yo no soy el reflejo de una imagen en un cristal; a mí no me aniquila la cerrazón de una conciencia o de toda conciencia posible. Yo continúo viviendo con una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado y el remoto, me ignoren, me olviden, me pospongan, me abandonen, me desamen.
Yo también soy una conciencia que puede clausurarse, desamparar a otro y exponerlo al aniquilamiento. Yo… La carne, bajo la rociadura de la sal, ha acallado el escándalo de su rojez y ahora me resulta más tolerable, más familiar. Es el trozo que vi mil veces, sin darme cuenta, cuando me asomaba, de prisa, a decirle a la cocinera que.. .
No nacimos juntos. Nuestro encuentro se debió a un azar ¿feliz? Es demasiado pronto aún para afirmarlo. Coincidimos en una exposición, en una conferencia, en un cineclub; tropezamos en un elevador; me cedió su asiento en el tranvía; un guardabosques interrumpió nuestra perpleja y hasta entonces, paralela contemplación de la jirafa porque era hora de cerrar el zoológico. Alguien, él o yo, es igual, hizo la pregunta idiota pero indispensable: ¿usted trabaja o estudia? Armonía del interés y de las buenas intenciones, manifestación de propósitos “serios”. Hace un año yo no tenía la menor idea de su existencia y ahora reposo junto a él con los muslos entrelazados, húmedos de sudor y de semen. Podría levantarme sin despertarlo, ir descalza hasta la regadera. ¿Purificarme? No tengo asco. Prefiero creer que lo que me une a él es algo tan fácil de borrar como una secreción y no tan terrible como un sacramento.
Así que permanezco inmóvil, respirando rítmicamente para imitar el sosiego, puliendo mi insomnio, la única joya de soltera que he conservado y que estoy dispuesta a con- servar hasta la muerte.
Bajo el breve diluvio de pimienta la carne parece haber encanecido. Desvanezco este signo de vejez frotando como si quisiera traspasar la superficie e impregnar el espesor con las esencias. Porque perdí mi antiguo nombre y aún no me acostumbro al nuevo, que tampoco es mío. Cuando en el vestíbulo del hotel algún empleado me reclama yo permanezco sorda, con ese vago malestar que es el preludio del reconocimiento. ¿Quién será la persona que no atiende a la llamada? Podría tratarse de algo urgente, grave, definitivo, de vida o muerte. El que llama se desespera, se va sin dejar ningún rastro, ningún mensaje y anula la posibilidad de cualquier nuevo encuentro. ¿Es la angustia la que oprime mi corazón? No, es su mano la que oprime mi hombro. Y sus labios que sonríen con una burla benévola, más que de dueño, de taumaturgo.
Y bien, acepto mientras nos encaminamos al bar (el hombro me arde, está despellejándose), es verdad que en el contacto o colisión con él he sufrido una metamorfosis profunda: no sabía y sé, no sentía y siento, no era y soy.
Habrá que dejarla reposar así. Hasta que ascienda a la temperatura ambiente, hasta que se impregne de los sabores de que la he recubierto. Me da la impresión de que no he sabido calcular bien de que he comprado un pedazo excesivo para nosotros dos. Yo, por pereza, no soy carnívora. Él, por estética, guarda la línea. ¡Va a sobrar casi todo! Sí, ya sé que no debo preocuparme: que alguna de las hadas que revolotean en torno mío va a acudir en mi auxilio y a explicarme cómo se aprovechan los desperdicios. Es un paso en falso de todos modos. No se inicia una vida conyugal de manera tan sórdida. Me temo que no se inicie tampoco con un platillo tan anodino como la carne asada.
Gracias, murmuro, mientras me limpio los labios con la punta de la servilleta. Gracias por la copa transparente, por la aceituna sumergida. Gracias haberme abierto la jaula de una rutina estéril para cerrarme la jaula de otra rutina que, según todos los propósitos y las posibilidades, ha de ser fecunda. Gracias por darme la oportunidad de lucir un traje largo y caudaloso, por ayudarme a avanzar el interior del templo, exaltada por la música del órgano. Gracias por…
¿Cuánto tiempo se tomará para estar lista? Bueno, no debería de importarme demasiado.porque hay que ponerla al fuego a última hora. Tarda muy poco, dicen los manuales. ¿Cuánto es poco? ¿Quince minutos? ¿Diez? ¿Cinco? Naturalmente, el texto no especifica. Me supone una intuición que, según mi sexo, debo poseer pero no poseo, un sentido sin el que nací que me permitiría advertir el momento preciso en que la carne está a punto.
¿Y tú? ¿No tienes nada que agradecerme? Lo has puntualizado con una solemnidad un poco pedante y con una precisión que acaso pretendía ser halagadora pero que me resultaba ofensiva: mi virginidad. Cuando la descubriste yo me sentí como el último dinosaurio en un planeta del que la especie había desaparecido. Ansiaba justificarme, explicar que si llegué hasta ti intacta no fue por virtud ni por orgullo ni por fealdad sino por apego a un estilo. No soy barroca. La pequeña imperfección en la perla me es insoportable. No me queda entonces más alternativa que el neoclásico y su rigidez es incompatible con la espontaneidad para hacer el amor. Yo carezco de la soltura del que rema, del que juega al tenis, del que se desliza bailando. No practico nin- gún deporte. Cumplo un rito y el ademán de entrega se me petrifica en un gesto estatuario.
¿Acechas mi tránsito a la fluidez, lo esperas, lo necesitas? ¿O te basta este hieratismo que te sacraliza y que tú interpretas como la pasividad que corresponde a mi naturaleza? Y si a la tuya corresponde ser voluble te tranquilizará pensar que no estorbaré tus aventuras. No será indispensable —gracias a mi temperamento— que me cebes, que me ates de pies y manos con los hijos, que me amordaces con la miel espesa de la resignación. Yo permaneceré como permanezco. Quieta. Cuando dejas caer tu cuerpo sobre el mío siento que me cubre una lápida, llena de inscripciones, de nombres ajenos, de fechas memorables. Gimes inarticuladamente y quisiera susurrarte al oído mi nombre para que recuerdes quién es a la que posees.
Soy yo. ¿Pero quién soy yo? Tu esposa, claro. Y ese título basta para distinguirme de los recuerdos del pasado, de los proyectos para el porvenir. Llevo una marca de propiedad y no obstante me miras con desconfianza. No estoy tejiendo una red para prenderte. No soy una mantis religiosa. Te agradezco que creas en semejante hipótesis. Pero es falsa.
Esta carne tiene una dureza y una consistencia que no caracterizan a las reses. Ha de ser de mamut. De esos que se han conservado, desde la prehistoria, en los hielos de Siberia y que los campesinos descongelan y sazonan para la comida. En el aburridísimo documental que exhibieron en la Embajada, tan lleno de detalles superfluos, no se hacía la menor alusión al tiempo que dedicaban a volverlos comestibles. Años, meses. Y yo tengo a mi disposición un plazo de…
¿Es la alondra? ¿Es el ruiseñor? No, nuestro horario no va a regirse por tan aladas criaturas como las que avisaban el advenimiento de la aurora a Romeo y Julieta sino por un estentóreo e inequívoco despertador. Y tú no bajarás al día por la escala de mis trenzas sino por los pasos de una querella minuciosa: se te ha desprendido un botón del saco, el pan está quemado, el café frío.
Yo rumiaré, en silencio, mi rencor. Se me atribuyen las responsabilidades y las tareas de una criada para todo. He de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible. Pero no se me paga ningún sueldo, no se me concede un día libre a la semana, no puedo cambiar de amo. Debo, por otra parte, contribuir al sostenimiento del hogar y he de desempeñar con eficacia un trabajo en el que el jefe exige y los compañeros conspiran y los subordinados odian. En mis ratos de ocio me transformo en una dama de sociedad que ofrece comidas y cenas a los amigos de su marido, que asiste a reuniones, que se abona a la ópera, que controla su peso, que renueva su guardarropa, que cuida la lozanía de su cutis, que se conserva atractiva, que está al tanto de los chismes, que se desvela y que madruga, que corre el riesgo mensual de la maternidad, que cree en las juntas nocturnas de ejecutivos, en los viajes de negocios y en la llegada de clientes imprevistos; que padece alucinaciones olfativas cuando percibe la emanación de perfumes franceses (diferentes de los que ella usa) de las camisas, de los pañuelos de su marido; que en sus noches solitarias se niega a pensar por qué o para qué tantos afanes y se prepara una bebida bien cargada y lee una novela policíaca con ese ánimo frágil de los convalecientes.
¿No sería oportuno prender la estufa? Una lumbre muy baja para que se vaya calentando, poco a poco, el asador “que previamente ha de untarse con un poco de grasa para que la carne no se pegue”. Eso se me ocurre hasta a mí, no había necesidad de gastar en esas recomendaciones las páginas de un libro.
Y yo, soy muy torpe. Ahora se llama torpeza; antes se llamaba inocencia y te encantaba. Pero a mí no me ha encantado nunca. De soltera leía cosas a escondidas. Sudando de emoción y de vergüenza. Nunca me enteré de nada. Me latían las sienes, se me nublaban los ojos, se me contraían los músculos en un espasmo de náuseas.
El aceite está empezando a hervir. Se me pasó la mano, manirrota, y ahora chisporrotea y salta y me quema. Así voy a quemarme yo en los apretados infiernos por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero niñita, tú no eres la única. Todas tus compañeras de colegio hacen lo mismo, o cosas peores, se acusan en el confesionario, cumplen la penitencia, la perdonan y reinciden. Todas. Si yo hubiera seguido frecuentándolas me sujetarían ahora a un interrogatorio. Las casadas para cerciorarse, las solteras para averiguar hasta dónde pueden aventurarse. Imposible defraudarlas. Yo inventaría acrobacias, desfallecimientos sublimes, transportes como se les llama en Las mil y una noches, récords. ¡Si me oyeras entonces no te reconocerías, Casanova!
Dejo caer la carne sobre la plancha e instintivamente retrocedo hasta la pared. ¡Qué estrépito! Ahora ha cesado. La carne yace silenciosamente, fiel a su condición de cadáver. Sigo creyendo que es demasiado grande.
Y no es que me hayas defraudado. Yo no esperaba, es cierto, nada en particular. Poco a poco iremos revelándonos mutuamente, descubriendo nuestros secretos, nuestros pequeños trucos, aprendiendo a complacernos. Y un día tú y yo seremos una pareja de amantes perfectos y entonces, en la mitad de un abrazo, nos desvaneceremos y aparecerá en la pantalla la palabra “fin”.
¿Qué pasa? La carne se está encogiendo. No, no me hago ilusiones, no me equivoco. Se puede ver la marca de su tamaño original por el contorno que dibujó en la plancha. Era un poco más grande. ¡Qué bueno! Ojalá quede a la medida de nuestro apetito.
Para la siguiente película me gustaría que me encargaran otro papel. ¿Bruja blanca en una aldea salvaje? No, hoy no me siento inclinada ni al heroísmo ni al peligro. Más bien mujer famosa (diseñadora de modas o algo así), independiente y rica que vive sola en un apartamento en Nueva York, París o Londres. Sus affaires ocasionales la divierten pero no la alteran. No es sentimental. Después de una escena de ruptura enciende un cigarrillo y contempla el paisaje urbano al través de los grandes ventanales de su estudio.
Ah, el color de la carne es ahora mucho más decente. Sólo en algunos puntos se obstina en recordar su crudeza. Pero lo demás es dorado y exhala un aroma delicioso. ¿Irá a ser suficiente para los dos? La estoy viendo muy pequeña.
Si ahora mismo me arreglara, estrenara uno de esos modelos que forman parte de mi trousseau y saliera a la calle ¿qué sucedería, eh? A la mejor me abordaba un hombre maduro, con automóvil y todo. Maduro. Retirado. El único que a estas horas puede darse el lujo de andar de cacería.
¿Qué rayos pasa? Esta maldita carne está empezando a soltar un humo negro y horrible. ¡Tenía yo que haberle dado vuelta! Quemada de un lado. Menos mal que tiene dos.
Señorita, si usted me permitiera… ¡Señora! Y le advierto que mi marido es muy celoso… Entonces no debería dejarla andar sola. Es usted una tentación para cualquier viandante. Nadie en el mundo dice viandante. ¿Transeúnte? Sólo los periódicos cuando hablan de los atropellados. Es usted una tentación para cualquier x. Silencio. Síg-ni-fi-ca-ti-vo. Miradas de esfinge. El hombre maduro me sigue a prudente distancia. Más le vale. Más me vale a mí porque en la esquina ¡zas! Mi marido, que me espía, que no me deja ni a sol ni a sombra, que sospecha de todo y de todos, señor juez. Que así no es posible vivir, que yo quiero divorciarme.
¿Y ahora qué? A esta carne su mamá no le enseñó que era carne y que debería de comportarse con conducta. Se enrosca igual que una charamusca. Además yo no sé de dónde puede seguir sacando tanto humo si ya apagué la estufa hace siglos. Claro, claro, doctora Corazón. Lo que procede ahora es abrir la ventana, conectar el purificador de aire para que no huela a nada cuando venga mi marido. Y yo saldría muy mona a recibirlo a la puerta, con mi mejor vestido, mi mejor sonrisa y mi más cordial invitación a comer fuera.
Es una posibilidad. Nosotros examinaríamos la carta del restaurante mientras un miserable pedazo de carne carbonizada, yacería, oculto, en el fondo del bote de la basura. Yo me cuidaría mucho de no mencionar el incidente y sería considerada como una esposa un poco irresponsable, con proclividades a la frivolidad, pero no como una tarada. Ésta es la primera imagen pública que proyecto y he de mante- nerme después consecuente con ella, aunque sea inexacta.
Hay otra posibilidad. No abrir la ventana, no conectar el purificador de aire, no tirar la carne a la basura. Y cuando venga mi marido dejar que olfatee, como los ogros de los cuentos, y diga que aquí huele, no a carne humana, sino a mujer inútil. Yo exageraré mi compunción para incitarlo a la magnanimidad. Después de todo, lo ocurrido ¡es tan normal! ¿A qué recién casada no le pasa lo que a mí acaba de pasarme? Cuando vayamos a visitar a mi suegra, ella, que todavía está en la etapa de no agredirme porque no conoce aún cuáles son mis puntos débiles, me relatará sus propias experiencias. Aquella vez, por ejemplo, que su marido le pidió un par de huevos estrellados y ella tomó la frase al pie de la letra y… .ja, ja, ja. ¿Fue eso un obstáculo para que llegara a convertirse en una viuda fabulosa, digo, en una cocinera fabulosa? Porque lo de la viudez sobrevino mucho más tarde y por otras causas. A partir de entonces ella dio rienda suelta a sus instintos maternales y echó a perder con sus mimos.. .
No, no le va a hacer la menor gracia. Va a decir que me distraje, que es el colmo del descuido. Y, sí, por condescendencia yo voy a aceptar sus acusaciones.
Pero no es verdad, no es verdad. Yo estuve todo el tiempo pendiente de la carne, fijándome en que le sucedían una serie de cosas rarísimas. Con razón Santa Teresa decía que Dios anda en los pucheros. O la materia que es energía o como se llame ahora.
Recapitulemos. Aparece, primero el trozo de carne con un color, una forma, un tamaño. Luego cambia y se pone más bonita y se siente una muy contenta. Luego vuelve a cambiar y ya no está tan bonita. Y sigue cambiando y cambiando y cambiando y lo que uno no atina es cuándo pararle el alto. Porque si yo dejo este trozo de carne indefinidamente expuesto al fuego, se consume hasta que no queden ni rastros de él. Y el trozo de carne que daba la impresión de ser algo tan sólido, tan real, ya no existe.
¿Entonces? Mi marido también da la impresión de solidez y de realidad cuando estamos juntos, cuando lo toco, cuando lo veo. Seguramente cambia, y cambio yo también, aunque de manera tan lenta, tan morosa que ninguno de los dos lo advierte. Después se va y bruscamente se convierte en recuerdo y… Ah, no voy a caer en esa trampa: la del personaje inventado y el narrador inventado y la anécdota inventada. Además, no es la consecuencia que se deriva lícitamente del episodio de la carne.
La carne no ha dejado de existir. Ha sufrido una serie de metamorfosis. Y el hecho de que cese de ser perceptible para los sentidos no significa que se haya concluido el ciclo sino que ha dado el salto cualitativo. Continuará operando en otros niveles. En el de mi conciencia, en el de mi memoria, en el de mi voluntad, modificándome, determinándome, estableciendo la dirección de mi futuro.
Yo seré, de hoy en adelante, lo que elija en este momento. Seductoramente aturdida, profundamente reservada, hipócrita. Yo impondré, desde el principio, y con un poco de impertinencia las reglas del juego. Mi marido resentirá la impronta de mi dominio que irá dilatándose, como los círculos en la superficie del agua sobre la que se ha arrojado una piedra. Forcejeará por prevalecer y si cede yo le corresponderé con el desprecio y si no cede yo no seré capaz de perdonarlo.
Si asumo la otra actitud, si soy el caso típico, la femineidad que solicita indulgencia para sus errores, la balanza se inclinará a favor de mi antagonista y yo participaré en la competencia con un handicap que, aparentemente, me destina a la derrota y que, en el fondo, me garantiza el triunfo por la sinuosa vía que recorrieron mis antepasadas, las humildes, las que no abrían los labios sino para asentir, y lograron la obediencia ajena hasta al más irracional de sus caprichos. La receta, pues, es vieja y su eficacia está comprobada. Si todavía lo dudo me basta preguntar a la más próxima de mis vecinas. Ella confirmará mi certidumbre.
Sólo que me repugna actuar así. Esta definición no me es aplicable y tampoco la anterior, ninguna corresponde a mi verdad interna, ninguna salvaguarda mi autenticidad. ¿He de acogerme a cualquiera de ellas y ceñirme a sus términos sólo porque es un lugar común aceptado por la mayoría y comprensible para todos? Y no es que yo sea una rara avis. De mí se puede decir lo que Pfandl dijo de Sor Juana: que pertenezco a la clase de neuróticos cavilosos. El diagnóstico es muy fácil ¿pero qué consecuencias acarrearía asumirlo?
Si insisto en afirmar mi versión de los hechos mi marido va a mirarme con suspicacia, va a sentirse incómodo en mi compañía y va a vivir en la continua expectativa de que se me declare la locura.
Nuestra convivencia no podrá ser más problemática. Y él no quiere conflictos de ninguna índole. Menos aún conflictos tan abstractos, tan absurdos, tan metafísicos como los que yo le plantearía. Su hogar es el remanso de paz en que se refugia de las tempestades de la vida. De acuerdo. Yo lo acepté al casarme y estaba dispuesta a llegar hasta el sacrificio en aras de la armonía conyugal. Pero yo contaba con que el sacrificio, el renunciamiento completo a lo que soy, no se me demandaría más que en la Ocasión Sublime, en la Hora de las Grandes Resoluciones, en el Momento de la Decisión Definitiva. No con lo que me he topado hoy que es algo muy insignificante, muy ridículo. Y sin embargo . . .
Del libro: Álbum de familia (1971).

Enlaces de interés :
https://espacioimasd.unach.mx/index.php/Inicio/article/view/275/978
LA OTREDAD en seis cuentos de Rosario Castellanos: https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptb2011/mayo/0669483/0669483_A1.pdf
Rosario Castellanos y el indigenismo en los cuentos de Ciudad Real:
